Después de la metáfora de la máquina
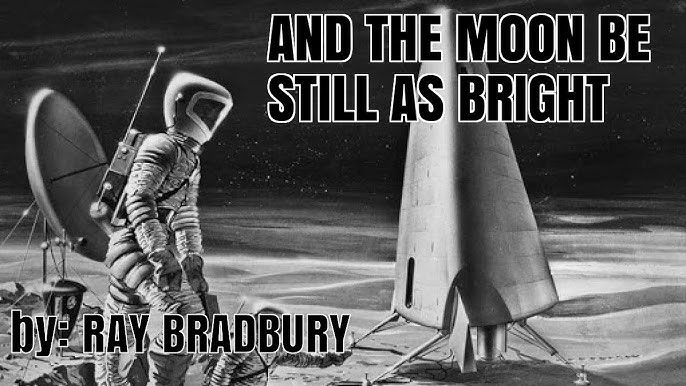
Pasados más de cien años desde los primeros
ardores futuristas y otros tantos desde las loas al paquebote y al aeroplano
proferidas por los campeones de las vanguardias, no queda ya rastro de arrobo
en nuestra visión de las máquinas. De hecho, el aeroplano, el paquebote, y no
digamos ya el zepelín, nos parecen trastos viejos, y tampoco se nos ocurre ver
un modelo arquitectónico en un Airbus 340 o en un Ferrari de carreras. Hemos
aprendido a vivir con artefactos cada vez más pequeños y poderosos, y, a fuerza
de roce, nuestro trato con ellos se ha traducido en una familiaridad de andar
por casa, nada romántica, de suerte que la obnubilación de antaño por las
máquinas ha dejado paso a un cariño o una ironía modosos, los mismos que se
demuestran, por decirlo así, un matrimonio de jubilados.
La relación de la arquitectura con las máquinas tiene hoy que ver más con el interés pragmático que con la poesía. De hecho, tras el canto de cisne maquinista que supuso el jipismo heroico de los años 1970 (el mismo que aún pretendía usar la tecnología para redimir el mundo) y, sobre todo, tras la enmienda sistemática de los principios del funcionalismo llevaba a cabo por los teóricos de la posmodernidad, la metáfora de la máquina ha perdido su influencia, y duerme ya en el limbo de las curiosidades históricas. A no ser que se busque la mera provocación, a nadie se le ocurre hoy mentar los principios de cálculo, economía, legibilidad, sinceridad material y lógica medios-fines en los términos maquinistas que formaron el meollo ideológico del Movimiento Moderno.
Pero la desactivación de la metáfora de la máquina y, con ella, también la de larga tradición cultural en la que se sostuvo durante más de dos siglos, no ha supuesto la desaparición del maquinismo en los discursos de la arquitectura o el arte. La diferencia es que ahora las máquinas no desempeñan un papel central, sino accesorio, cuando no anecdótico, y actúan, más bien, como meras herramientas: suelen tenerse en cuenta solo por sus prestaciones o, como mucho, para usarse como coartadas, sin que estas apropiaciones acaben nunca conformando una verdadera ideología. Por decirlo de otro modo: si la metáfora de la máquina hizo las veces de pensamiento ‘fuerte’ de la modernidad, hoy en día las contaminaciones simbólicas con las máquinas sirven para sostener un pensamiento que, inevitablemente, es ‘débil’.
La caquexia ideológica se manifiesta bien en el fenómeno del high-tech, que alcanzó su floruit en la década de 1980, y cuyo éxito consistió en dar con una versión económica y políticamente presentable de los ambiciosos juguetes de los situacionistas y Archigram. Por supuesto, la arquitectura high-tech no se basaba en ningún maquinismo conceptual, sino que se limitaba a convertir los estilemas maquinantes heredados de las construcciones ferroviarias del siglo XIX o de los expresivos tinglados constructivistas en una versión expresiva formalmente, pero neutral desde el punto de vista ideológico. Como era de prever, este maquinismo estilístico y de segunda mano no dio mucho de sí, pero supo reconvertirse a tiempo. De hecho, arquitectos como Renzo Piano o Norman Foster han sabido orientar sus estilos ‘tecnológicos’ de primera hora hacia lenguajes menos rígidos que se relacionan, sobre todo, con la exploración tipológica (el aeropuerto, el rascacielos) o con la mejora de la eficiencia energética. Con ello se alejaron del formalismo inicial para entrar en resonancia con la mejor tradición tecnocrática de la modernidad, la misma que lideraron Buckminster Fuller, Prouvé, Le Ricolais o Frei Otto. Por suerte, el sofisticado y loable environmental-tech de un Foster no tiene nada que ver con el pseudomaquinismo de la ‘sostenibilidad’, que justifica su vacío formal con la coartada que supone incorporar sin ton ni son a los edificios paneles solares o fotovoltaicos, bombas de calor y el resto de biocacharrería de ‘última generación’.
El fetichismo de las
máquinas
Sin duda es una paradoja que el hundimiento del
maquinismo heroico en la arquitectura haya coincidido con la exacerbación del
fetichismo tecnológico que viene afectando en las últimas décadas al resto de
los ámbitos de la cultura y la sociedad. En este sentido al menos, la
emergencia del nuevo universo de gadgets
digitales ha confirmado las tesis presentadas hace décadas por Jean
Baudrillard, para quien lo peculiar de las máquinas contemporáneas estribaba en
su condición de objetos fetichizados, es decir, de objetos cuyo valor no estaba
en su utilidad ni en los intercambios simbólicos que hacían posible, sino en su condición objetual
considerada en sí misma. Baudrillard partía de la noción del “fetichismo de la
mercancía” anticipada por Karl Marx, que en su momento había mostrado cómo en
el mundo del capitalismo industrial las relaciones sociales quedaban
inevitablemente mediadas por las cosas de tal modo, que eran las relaciones en
sí mismas las que acababan cosificadas. Pero Baudrillard supo dar un paso más
allá al diagnosticar que, en el contexto del nuevo capitalismo tecnológico de
consumo, los artefactos dejaban de ser objetos mediadores para convertirse en
fines en sí mismos, incluso en objetos de culto, con el resultado de que la
técnica, como antaño el arte, tendía a deshumanizarse. “De hecho”, escribe
Baudrillard, “se ha producido una verdadera revolución en el nivel cotidiano;
los objetos se han vuelto más complejos que los comportamientos del hombre
relativos a estos objetos (…) No están rodeados de un teatro de gestos
vinculado a sus funciones, a su finalidad, sino que hoy en día son los actores
de un proceso global en el que el hombre no es más que el personaje o el
espectador.”
Este pronóstico (que convierte a Baudrillard en el continuador más inteligente de la vieja tradición ludita) no deja de corroborarse en nuestros días, cuando masas de compradores mesmerizados por efecto de la publicidad acuden a las tiendas en busca de la última versión de teléfono inteligente, y ansían la máquina más por su condición de objeto estetizado que por sus prestaciones. Lo curioso es que todo esto ha ocurrido mientras emergía una nueva corriente de pensamiento que, de la mano de Bruno Latour, Ian Bogost y Graham Harman, entre otros, pretende otorgar a los objetos artificiales una dignidad metafísica que trascienda su mera utilidad, como si las máquinas siguieran siendo hoy nuestras viejas esclavas y no esos sutiles artefactos que se han ido infiltrando en la vida cotidiana para acabar esclavizándonos en realidad a nosotros, enajenados como estamos por nuestro arrobo consumista ante su condición de fetiche.
Con todo, este fetichismo no presenta hoy todas las aristas que pronosticó en su día Baudrillard, aunque no por ello deje de ser, para muchos, amenazador. Una vez generalizada la digitalización de las comunicaciones, y multiplicado su efecto mediante las redes sociales, se ha querido ver en esas máquinas sin cuerpo que son Google, Facebook y Twitter no una amenaza que cortocircuita las relaciones sociales, sino, al contrario, la nueva y poderosa herramienta que las hace posibles. Pero la realidad es que el ciberfetichismo en el que sostiene tales visiones optimistas confunde la ‘conectividad’ o la ‘comunicación’ con la verdadera ‘socialización’, y parte de la hipótesis reductivista de que los problemas que conciernen a la relación entre los hombres, es decir, a la construcción social y política de la ciudad, son problemas ‘técnicos’ que se pueden resolver haciendo uso de los instrumentos adecuados o recurriendo a ‘especialistas’. Esta confusión es, precisamente, la que está dando hoy pábulo a un nuevo maquinismo arquitectónico, el sostenido en la ‘inteligencia’ de los edificios, una idea que, pese a todas las ínfulas de novedad que se le pretende dar, no consiste más que en una vuelta de tuerca digital de la vieja moda de la domótica, nacida en la década de 1970. No está claro en qué puede consistir una ‘arquitectura inteligente’ pero, a día de hoy (aparte de cebar un formidable negocio), no parece ir mucho más allá de la instalación de todo tipo de chimes y gadgets en las casas y de la digitalización del espacio urbano a través de infraestructuras basadas en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como en los sistemas de información geográfica (GIS), con el fin de monitorizar mediante redes de sensores las calles, los edificios y las personas, y de intervenir a tiempo real sobre ellos, en una suerte de versión digital del panóptico benthamiano.
En todos estos casos, la relación de los edificios o el espacio urbano con los artefactos digitales, cada vez más pequeños e informes, no da pie a un pensamiento arquitectónico fuerte, y ni siquiera sirve para actualizar las metáforas modernas de la máquina. Y no lo hace porque se trata de una relación accesoria, que carece de implicaciones formales o compositivas, y resulta compatible, por tanto, con cualquier lenguaje arquitectónico. Hay, sin embargo, dos excepciones a esta inanidad estilística del maquinismo digital: el ‘diseño paramétrico’ y las nuevas herramientas de fabricación.
Arquitectura
paramétrica y artesanía digital
Anticipado al calor de la cibernética en las
décadas de 1960 y 1970, el diseño paramétrico no pudo dar sus frutos hasta más
tarde, cuando el desarrollo de los programas de cálculo permitió definir con
facilidad secuencias de comandos mediante algoritmos abiertos y manipulables a
través de una interfaz de dibujo. Aplicadas a la arquitectura, estas
herramientas permitieron generar formas basadas en patrones geométricos que, al
menos en teoría, respondían de manera directa a un rango muy amplio de problemas
(los flujos de movimiento, la orientación solar, y cosas así), de suerte que,
cuantos más parámetros se tuviesen en cuenta, más determinada estaría la forma
desde el principio y más ‘objetivo’ sería el resultado final. Con ello, la
potencia de la máquina de cálculo digital daba una nueva vida a las
aspiraciones al cálculo determinista planteadas ya durante la Ilustración, y
que hicieron suyas los utilitaristas modernos. Pero, con el tiempo, todo esto
se ha revelado un espejismo, pues la creación arquitectónica no es un proceso
neutro que parte de unos parámetros iniciales para conducir, sin otras
mediaciones que las del cálculo, a unos resultados finales presuntamente
objetivos. En realidad, las respuestas potencialmente infinitas que una
computadora puede generar para el mismo universo de parámetros iniciales
siempre se acotan con decisiones que en buena medida son de índole estética.
Por esta razón, la llamada ‘arquitectura paramétrica’ corre el riesgo de
devenir un simple formalismo, pues los parámetros del algoritmo de cálculo
suelen manipularse a discreción para que la forma final del edificio resulte
consistente con un estilo particular al que el diseñador se adscribe de
antemano. Es el caso, por supuesto, de la arquitectura de Frank Gehry y, sobre
todo, de la de Zaha Hadid, tan estrechamente vinculada a su touche o marca personal, por mucho que a
su socio, Patrik Schumacher, esa arquitectura le parezca tan objetiva que pueda
considerarla, nada más y nada menos, como la propia del “Estilo de nuestra
época”.
Un caso distinto es el de la fabricación digitalizada, fenómeno popularizado gracias a las impresoras 3D y que contiene muchas potencias revolucionarias que el tiempo dirá si acaban cristalizando. Como la producción digital no requiere matrices mecánicas, cada objeto fabricado puede ser único y, a diferencia de lo que ocurre en las cadenas de montaje analógicas, las variaciones dentro de una serie no tienen por qué suponer ningún coste adicional. Gracias a ello, las máquinas digitales hacen posible la recuperación de lo que, desde la primera Revolución Industrial, viene siendo objeto de añoranza por parte de los luditas: aquel viejo mundo de la artesanía en el que no existía separación entre el diseño y la producción, y los objetos se ingeniaban al mismo tiempo que se hacían. Como señala Mario Carpo en su libro seminal sobre el tema, El alfabeto y el algoritmo, esta artesanía digital puede tener consecuencias culturales y sociales extraordinarias, que van desde la creación “de nuevas formas geométricas u orgánicas que hasta hace poco habrían resultado inconcebibles” hasta la “personalización de la producción en serie” (el sueño oculto de modernos como Le Corbusier), pasando por la democratización del proceso creativo, en el que ahora todos los agentes implicados pueden, al menos en teoría, participar en el diseño y la fabricación desde el inicio. La consecuencia final de la irrupción de las máquinas digitales sería así la disolución del concepto moderno de autoría y, con ella, el retorno a métodos de trabajo colectivo de índole casi gremial. ¡Una vuelta de tuerca ruskiniana que permitiría al fin aprovechar el potencial de las máquinas sin recaer en la enajenación que el trabajador sufre respecto de su trabajo!
De la maquinolatría a
la antropotécnica
Por supuesto, todas estas posibilidades apenas
han comenzado a dar sus primeros frutos, por lo que cualquier repaso al
maquinismo después de la metáfora de la máquina no tiene más remedio que ser
ensayístico, más que histórico. Sea como fuere, el repaso no estaría completo
sin mencionar otras exploraciones que, a diferencia de las digitales, sí pueden
conectarse con la tradición maquinista moderna, y que continúan, por tanto, la
vieja historia del desempeño cultural de los artefactos humanos. Estas exploraciones
ponen entre paréntesis el fenómeno de estetización fetichista y de segregación
respecto a las relaciones humanas que, según Baudrillard, caracteriza a las
máquinas contemporáneas, y prefieren incidir en el carácter mediador que éstas
siguen manteniendo. Desde este punto de vista, no hay artefacto sin cuerpo
humano, y toda la creación de máquinas se interpreta a través del prisma de la
‘antropotécnica’.
Convertida en casus belli por culpa de las polémicas tesis eugenésicas de Peter Sloterdijk, la antropotécnica contemporánea consiste en una puesta al día de algunos planteamientos nacidos con la Revolución Industrial. Ya Samuel Butler, en su novela futurista Erewhon (1872), había interpretado las máquinas como extensiones del cuerpo humano (ese “mamífero mecanizado”), había anticipado el proceso de creciente miniaturización de los artefactos, y se había atrevido incluso a construir una chocante hipótesis sociológica, según la cual el rencor del pobre al rico respondería en realidad a la posibilidad que éste tiene de superar las limitaciones de su naturaleza mediante artilugios de toda laya. Desde este punto de vista, tener acceso a la tecnología no solo sería un símbolo de estatus social, sino una prueba indirecta de que los ricos, al tener más posibilidades de adaptarse a su entorno mediante aparatos, pervivirían, mientras que los pobres acabarían extinguiéndose, lo cual propiciaría una suerte de evolución eugenésica so capa de la tecnología. Poco después, la idea de la máquina como extensión del cuerpo fue presentada de una manera más sesuda por Ernst Kapp en sus Grundlinien einer Philosophie der Technik (1877), una ambiciosa y seminal obra en la que tanto las herramientas primitivas como el hacha cuanto las máquinas complejas como la locomotora de vapor o los trazados del telégrafo se consideraban productos antropotécnicos, de acuerdo a una visión inédita que, con el tiempo, daría a pie a las extraordinarias exploraciones sobre cultura material llevadas a cabo en el siglo XX por estudiosos de la talla de Gilbert Simondon o André Leroi-Gourhan.
Relacionadas o no con estos precedentes, las ideas antropotécnicas han tenido buena acogida en las reflexiones sobre la arquitectura. Buena parte de ellas derivan, por supuesto, de las reflexiones de Walter Benjamin, quien en su Libro de los pasajes interpretó la arquitectura del París de Haussmann (desde los panoramas hasta la Ópera de Garnier, pasando por las galerías cubiertas) como un conjunto de dispositivos que mediaban entre el cuerpo menesteroso del individuo burgués y la ciudad agresiva del capitalismo. Más recientemente, Jean-Louis Déotte ha explorado la dimensión de la arquitectura y de la ciudad en su conjunto como “aparatos de mediación”, para atreverse a tildar la modernidad como la “época de los aparatos”. Sin embargo, buena parte de estos temas habían sido ya anticipados por las vanguardias, comenzando por los futuristas, que no solo concibieron la máquina como un arma para multiplicar los poderes del cuerpo, sino que trabajaron sobre el propio entorno humano para desmaterializarlo y hacerlo portátil. Fue un proyecto compartido por los constructivistas en sus utopías biomecánicas, y que se actualizó a mediados de los años 1960 con las teorías del habitar portátil de Archigram y con algunas reflexiones inquietantemente anticipatorias sobre la condición cíborg del habitar humano, como la propuesta por Kisho Kurokawa en su ‘Capsule Declaration’ de 1969, un manifiesto que constaba de epígrafes como los siguientes: “Artículo 1: la cápsula es una arquitectura cíborg. El hombre, la máquina y el espacio es un nuevo cuerpo orgánico” y “Artículo 2: la cápsula es la casa del homo movens.”
Pero no sería la cápsula, sino su equivalente permeable y ligero, la burbuja, la que se convertiría en la metáfora más eficaz de la antropotécnica. La burbuja más publicitada ha sido, sin duda, la Environmental Bubble de Reyner Banham y François Dallegret, un hábitat portátil y completamente tecnocrático protegido por una membrana de plástico potenciada con aparatos eléctricos, que haría las veces de segunda piel de los individuos que allí se cobijaran. Sin tener en cuenta este ejemplo, Peter Sloterdijk ha convertido a la burbuja (como expresión intuitiva de las nociones de refugio y bienestar) en el aparato por antonomasia de la modernidad, y ha trazado su genealogía en tres volúmenes tan sugerentes como excesivos, agrupados bajo el título Sphären.
Entorno protector y extensión del cuerpo, la burbuja tiene también la connotación de lo ligero, lo líquido, lo inestable y lo portátil, de ahí que se haya convertido también en un símbolo de la vida del hombre contemporáneo, ése que presuntamente vive en un continuo fluir, y al que le parece un sinsentido encerrarse entre cuatro paredes para preservar una ‘verdad existencial’ que no ya le preocupa o una potencia imaginativa que ya no tiene. Como sugiere Toyo Ito, este hombre nómada necesita una nueva cabaña primitiva que, a diferencia de las clásicas, no puede estar ya en el bosque ni asegurar la protección de ninguna identidad. Por el contrario, la cabaña elemental que necesita ese tipo de humano (cíborg o androide) adopta la forma de un “abrigo cubierto por un velo suave e invisible” que le permite disfrutar, como hubiera querido Marinetti, “del ir y el venir de los automóviles en las autopistas” y del “flujo de las corrientes magnéticas”. Más antropotécnica que nunca, la arquitectura portátil e inmaterial derivada de esta hipótesis no puede tener límites claros, sino difusos, y se traduce al cabo en una arquitectura “suave y flexible como una delgada película que envuelve el cuerpo humano y lo cubre en su totalidad”. En ella, el cuerpo no se extiende ya hasta la herramienta a través de la mano, sino que se proyecta todo él hacia el entorno que lo envuelve, en un movimiento que implica algo en verdad novedoso: que las máquinas han dejado der ser objetos para convertirse en atmósferas.
Representadas hoy por los artefactos del environmental-tech, los programas digitales de la arquitectura paramétrica, los dispositivos de fabricación de la artesanía digital o los aparatos y las atmósferas de la antropotécnica, las máquinas siguen desempeñando papeles sustanciales en la arquitectura. Pero es cierto que, desactivadas ya las metáforas de la máquina en sus sentidos modernos, la relación con los artefactos no puede traducirse en un programa normativo y prescriptivo para la arquitectura, como lo fue durante el Movimiento Moderno. De ahí que nuestra mirada sobre las máquinas no pueda seguir siendo la de un ingenuo, sino, como mucho, la de un sentimental. Con todo, el maquinismo ha pervivido como una especie de ideología difusa, que hoy encuentra en las tecnologías digitales y en las reflexiones antropológicas la ocasión para actualizar viejos temas modernos, como la oposición entre la naturaleza y la cultura, la transformación de la condición humana a través de las herramientas o la escatología de la civilización maquinista. La literatura de hoy nos sigue ofreciendo imágenes poderosas de tales temas, y no sería justo acabar estas páginas sin mencionar dos de ellas, que ofrecen dos visiones inquietantes del futuro del hábitat humano.
La primera está contenida en un capítulo de las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, ambientado en el año 2026, y que da cuenta de la perduración del ecosistema mecánico una vez que la civilización que lo produjo se ha extinguido. Lo hace a través de una secuencia cinematográfica: a las siete de la mañana el reloj digital de una casa vacía avisa de que el día ha comenzado; la cocina se pone automáticamente en marcha para freír ocho huevos que nadie comerá, y la puerta del garaje se abre; a las nueve y cuarto, unos ratones mecánicos salen disparados para limpiar la casa que nadie puede ya ensuciar; a las diez la ciudad en ruinas emite un resplandor radiactivo que nadie admira; a las diez y cuarto se ponen en marcha los surtidores del jardín; después, unas mesas de bridge brotan de las paredes; a las cinco la bañera se llena de agua caliente; y, finalmente, a las nueve, se pone en marcha un tocadiscos y una llama se enciende en el hogar de piedra, pero una chispa salta fuera y prende en la alfombra y, pese a que enseguida se ponen en funcionamiento los surtidores de agua, el fuego se extiende y acaba devorando la casa. Después se hace el silencio.
La segunda visión pertenece al desenlace de la novela de Michel Houellebecq El mapa y el territorio, y describe con frialdad el destino de los aparatos humanos. El protagonista, Jed Martin, hijo de un arquitecto apasionado por William Morris, concibe su última obra como una singular instalación formada por muñecos de Playmobil perdidos en una ciudad futurista, abstracta e inmensa. A lo largo de los años, una cámara va grabando cómo la instalación, expuesta al rigor de la intemperie en un bosque, se va degradando: la arquitectura se disuelve, y los muñecos son engullidos poco a poco por una alfombra vegetal cada vez más formidable. Por un momento, escribe Houellebecq, esos muñecos parecen resistirse antes de quedar asfixiados por las capas superpuestas de plantas. Después, todo se calma, y no quedan nada más que hierbas agitadas por el viento. El triunfo de la vegetación es completo.
