El laberinto de los signos. Semiótica y arquitectura hacia 1970
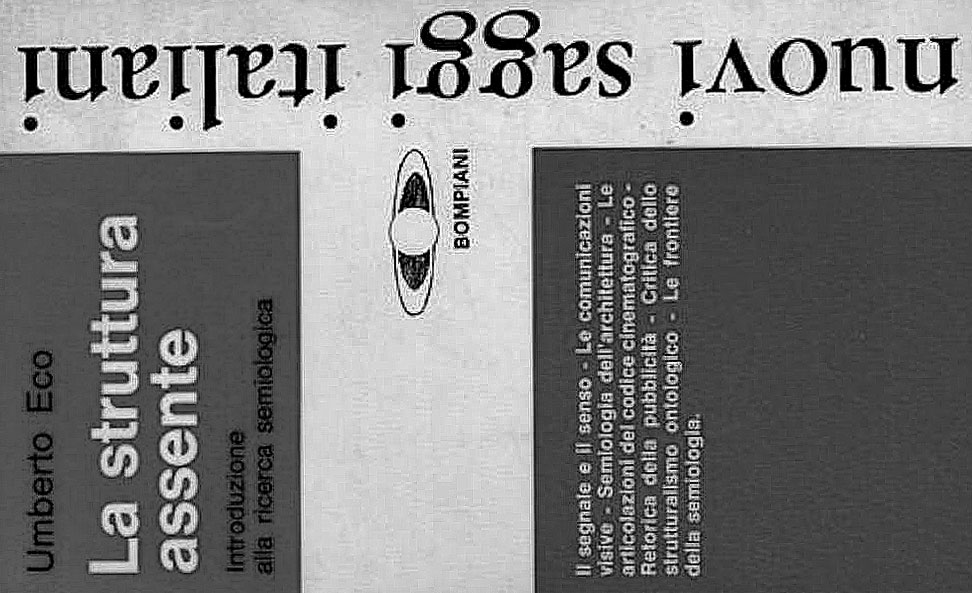
Laberintos, retruécanos, emblemas,
helada y laboriosa nadería,
fue para este jesuita la poesía,
reducida por él a estratagemas.
(J. L. Borges, 1964).
Significante, significado, significatum, semiosis, intérprete, interpretante, representamen, referente, indicio, icono, símbolo, código, sistema, pragmática, retórica, estructura, estructura superficial, estructura profunda, tipología, morfología, sintagma, función, función primaria, función secundaria, semántica, denotación, connotación, signo, sintaxis, gramática, gramática generativa, gramaticalidad, prosemia, piragogia, primera articulación, segunda articulación, doble articulación, monema, competencia, réplica, diferencial, derivación, canal, señal, rumor, figura, sema, réplica, ideolecto, serie, reglas gramaticales, señalizador, indicador, algoritmo, cibernética, redundancia, recursividad, paradigma, intencionalidad, chorema…
Resulta difícil
desentrañar la misteriosa confluencia de constelaciones intelectuales que hizo
que los arquitectos se entregaran a la obsesión por descifrar el campo
semántico de una ciencia bien abstrusa: la semiótica. Una ciencia de «laberintos, retruécanos y
emblemas» que amenazó con convertir la arquitectura en una «helada
y laboriosa nadería»
durante unos años especialmente dados a la inquietud intelectual y a la
inquietud política: los celebrados y convulsos sesenta.
Las dificultades para explicar la extraña simbiosis entre la arquitectura y las teorías del lenguaje comienzan por los escollos que presenta la propia semiótica en cuanto disciplina mestiza y equívoca a la que ni siquiera le cupo el pequeño privilegio de llamarse de una sola manera. Con todo, la verdadera clave de la inquietante incapacidad para definirse a sí misma de una ciencia destinada a entender los procesos de comunicación, está en sus orígenes mestizos: en el hecho de construirse eclécticamente sobre buena parte de las corrientes intelectuales que proliferaron en Occidente desde la época de las vanguardias.
La
semiótica en la Estética y la Teoría de las Artes
En lo que toca al arte y
la estética, la más influyente de tales corrientes fue acaso el ‘formalismo’,
término que comparte con la semiótica y la semiología la vocación de primar la
‘forma’ sobre el ‘contenido’ de la obra de arte. Aunque el formalismo hundía
sus raíces en las teorías del siglo XIX que habían incidido en la disociación
entre la forma y el contenido (el giro lingüístico de Nietzsche, la ‘pura
visibilidad’ de Fiedler, los análisis estéticos de Croce), no podría entenderse
fuera del contexto de las vanguardias artísticas, literarias y filosóficas de
principios del siglo XX, con las que estuvo vinculado de maneras diversas. A
las vanguardias filosóficas, el formalismo se aproximó mediante la obsesión por
los límites del lenguaje de Wittgenstein y el Círculo de Viena. A la crítica
literaria se ligó por medio del énfasis puesto en la función poética merced al
trabajo de personajes como Jakobson. Y a las vanguardias artísticas se acercó
merced a sus propios orígenes estéticos, tanto en la línea purovisibilista-académica
liderada por Wölfflin y enriquecida por el ‘simbolismo’ de Cassirer, cuanto a
línea constructivista-proyectual que a su manera hizo eco de las tesis de
Jakobson.
Desde el principio, el
debate sobre el formalismo se planteó en unos términos lingüísticos que
implicaban ciertas preguntas esenciales: ¿hasta qué punto los lenguajes
artísticos denotan algo fuera de ellos? ¿En qué medida las obras de arte pueden
desligarse de la realidad, ser autorreferenciales y, por tanto, carecer de
contenido? ¿Es posible construir lenguajes replegados sobre sí mismos, con un
espesor y una objetividad que solo a ellos les pertenecieran? Se trataba de
preguntas que, más allá de su complejidad, apuntaban a una doble ruptura. A la
ruptura, por un lado, con el lenguaje normativo y presuntamente universal del
orden clásico, que se vio sustituido por una galaxia de lenguajes dispersos y
en conflicto cuya unidad no podía ser ‘restaurada’. Y a la ruptura, por otro
lado, entre el lenguaje artístico y sus referentes exteriores: una ruptura que
ponía entre paréntesis las funciones políticas que por entonces muchos
coincidían en adjudicar al arte.
Las consecuencias de esta
doble ruptura se sintieron a lo largo del siglo XX y determinaron la recepción
de la semiótica en campos como el arte y la arquitectura. Por lo pronto, dieron
pie a tensiones que tenían mucho de ideológico, y que buena medida emanaban de
la angustia –pronto pura melancolía– por la unidad perdida. Se trataba de una
angustia provocada, sobre todo, por el hecho de que la emergencia de lenguajes
autorreferenciales, lejos de verse a la luz de su potencial emancipador, se
consideró desde el principio como una consecuencia indeseable que solo podría
superarse a través de un nuevo lenguaje integrador: un Lenguaje capaz de
superar la fragmentación. Hacia 1930, la búsqueda de tal lenguaje se afrontó de
dos modos ambiciosos y complementarios. El primero consistió en indagar en los
materiales del propio quehacer artístico: esas líneas, formas y colores
elementales que Kandinsky y Malévich quisieron convertir en el vocabulario
básico de su gramática creativa. El segundo fue encontrarlo en el lenguaje en
sí mismo, un empeño propiciado por el discípulo más aventajado de Roman
Jakobson en Praga, Jan Mukarovsky, cuyo ensayo El arte como hecho semiológico (1936) es clave para la semiología moderna.
En esta obra compleja,
tan citada como apenas leída, Mukarovsky radicalizó el formalismo de su maestro
para reducir el discurso artístico a unos elementos esenciales: las
‘estructuras funcionales’ en las que los significantes estarían gobernados por
un conjunto de relaciones internas sin que su significado o contenido
‘material’, variable a lo largo del tiempo, resultara apenas relevante.
Reduciendo las obras de arte a la condición de sistemas de signos
–quintaesenciándolas en sus dimensiones objetivas–, Mukarovsky no hacía sino
considerar los productos artísticos a la luz de un concepto más amplio y
susceptible de amortiguar el problema de la fragmentación de los lenguajes y
estilos: la estructura del propio lenguaje.
Por supuesto, reescribir
el problema del arte en términos estructuralistas, como quiso Mukarovsky, no
conseguía reducir la pluralidad moderna de los lenguajes artísticos; pero sí
permitía interpretarla en una clave disciplinada y racional, la de la semiología.
En este sentido, puede decirse que la intención de Jakobson y Mukarovsky fue
tan técnica como ideológica, toda vez que su formalismo funcionó como una
poderosa manera de resistirse a ese proceso de politización del arte que
denunciaban por aquellos mismos años personajes como Walter Benjamin. Un
proceso que, en el mundo soviético con el que se midieron una y otra vez
Jakobson y Mukarovsky, había dado pie a ese ‘realismo social’ en el que había
acabado encallando la Revolución. En este contexto, el formalismo sirvió para
legitimar a las vanguardias más transgresoras que querían sostenerse menos en
los contenidos sociales que en la experimentación con los signos en sí mismos.
De modo que la
presuntamente abstracta semiótica tuvo desde el principio un sesgo ideológico
que ya no perdería. Funcionó como un núcleo de resistencia objetiva frente a
los embates del materialismo dialéctico, de igual modo que lo hicieron, cada
una a su manera, otras disciplinas con las que la semiótica compartió parte de
su camino intelectual. Fue el caso de la Fenomenología –revitalizada por
Maurice Merleau-Ponty en una clave tanto estética como política–, de la
Antropología –refundada sobre principios estructuralistas por Claude
Lévi-Strauss–, y también de disciplinas de más difícil taxonomía, como la
Estética de la Información elaborada por Max Bense.
Frente a las teorías
tradicionales de la expresión subjetiva y también frente a las teorías
conservadoras del Realismo social, todas estas disciplinas se preciaban de
tener un origen más o menos científico o, cuando menos, racional. La Estética
de la Información blasonaba de sostenerse en las teorías funcionalistas de
Claude Shannon y en la cibernética de Norbert Wiener; la Fenomenología lo hacía
en el método ‘objetivo’ de Edmund Husserl y en la psicología de la Gestalt; y
tanto la Antropología estructuralista como el formalismo de Mukarovsky
afirmaban venir de una ascendencia aún más añeja, de la que en realidad
descendían todos: la prestigiosa prosapia de los padres de la lingüística
moderna, Ferdinand de Saussure y Charles S. Peirce.
En su Cours de linguistique générale (1916),
Saussure había dado carta de naturaleza a la semiología, ciencia objetiva del
lenguaje cuyo propósito era «estudiar
la vida de los signos en el seno de la vida social» a través de una serie de dicotomías que harían
correr ríos de tinta a lo largo del siglo XX: la dicotomía entre la langue (lengua, sistema de signos) y la parole (habla, manifestación particular
de ese sistema en el acto de comunicación); entre el significante (imagen acústica de un signo) y el significado (concepto mental al que
corresponde dicha imagen); y entre la diacronía
(estudio del lenguaje en su evolución temporal) y la sincronía (su estudio en un determinado momento). Por su parte,
Peirce, había planteado su propia versión de la disciplina en Studies in Logic (1883), donde presentó
la semiosis o proceso de comunicación en una clave menos lingüística que lógica
a partir de una tríada fundamental: el representamen (signo en sí), el objeto
(aquello de lo que el signo da cuenta) y el interpretante (sentido que el signo
produce). Peirce y Saussure erigieron la base sobre la que Ogden y Richards –The Meaning of Meaning (1923)– acabaron
levantando el símbolo trinitario de la semiología: el famoso y reverenciado
triángulo en cuyos vértices se situaban el significante, el significado y el
referente cual si fueran Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Si la semiología de Saussure fecundó el pensamiento de Jakobson, Mukarovsky y Lévi-Strauss para acabar confundiéndose con el estructuralismo de Barthes, la semiótica positivista de Peirce y Ogden/Richards encontró su manifestación madura en Charles W. Morris y sus Foundations of the Theory of Signs (1938), para acabar adquiriendo unos tintes conductistas –comunicar sirve al cabo para influir en los comportamientos– que no hicieron sino ganar intensidad con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sistematizadas con gran rigor por Umberto Eco en libros como Opera aperta (1962) y La struttura assente (1968), las tradiciones de la semiología y la semiótica fueron el contrapunto de nuevos enfoques lingüísticos que enriquecieron el debate a costa de volverlo aún más complejo. En especial, los enfoques cuasiplatónicos defendidos por Noam Chomsky en libros como Syntactic Structures (1957), cuyo propósito está menos en dar cuenta de cómo se comunica algo, que en explicar cómo los seres humanos pueden alimentar la creatividad infinita de sus idiomas a partir de un conjunto muy reducido de términos y reglas.
Aventuras
y desventuras de la semiótica arquitectónica
Es cierto que la
complejidad debida a la prosapia variada y a los diferentes modos de
manifestación de la semiología y la semiótica resulta por momentos
inextricable. Pero no es menos cierto que tanto la semiología como la semiótica
comparten en última instancia la vocación de responder a una única cuestión
esencial: ¿cómo y por qué en determinada sociedad algo llega a significar?
A fuer de sencilla, esta
pregunta tiene un alcance casi infinito desde el momento en que casi todo lo
que hacemos los seres humanos puede considerarse como un sistema de signos: un
poema, por supuesto, pero también un mensaje en morse, un cuadro, una escultura,
un edificio o incluso un partido de fútbol. Se trata de una promiscuidad que
explica que la semiótica llegara a verse como una suerte de panacea o piedra
filosofal de las ciencias humanas, un elixir que podía aplicarse al lenguaje
tanto como a la economía, a la alta cultura tanto como a la baja, a las artes
literarias tanto como a las plásticas, toda vez que quintaesenciaba lo que
todas estas manifestaciones simbólicas tenían en común: su vocación de
comunicar algo.
La recepción de la
semiología con el arte no fue accidental, sino todo lo contrario. Como acaba de
verse, las reflexiones radicales sobre los lenguajes artísticos planteadas por
Nietzsche o los purovisibilistas a finales del siglo XIX pronto se trufaron de
semiología por medio de los estudios de Jakobson y Mukarovsky, antes de
enriquecerse en una clave conductual gracias a Charles W. Morris, ya en los
tiempos convulsos que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial. Fue
precisamente a partir de 1945 cuando las nuevas ciencias del lenguaje fueron
llamadas a desempeñar un papel importante en el complejo y convulso sistema de
las artes. En primer lugar, porque su vocabulario y métodos resultaron
atractivos –acaso por incomprensibles– para los artistas y teóricos de la
época, habida cuenta de que les procuraban una falsa sensación de manejarse con
rigor. En segundo lugar, porque los empeños cientificistas de la semiótica
atenuaron la melancolía normativa producida por la proliferación de lenguajes
artísticos, herencia incómoda de los tiempos heroicos de Picasso, Kandinsky y
Malévich. En tercer lugar, porque los análisis lingüísticos siguieron
suministrando a los artistas de las segundas vanguardias –como ya había hecho
con los de las primeras– una panoplia de argumentos objetivos que oponer a los
principios, entonces predominantes, del Realismo social. Y finalmente, porque
la semiótica hacía eco al mismo tiempo que explicaba una de las mayores
inquietudes que había traído consigo la sociedad de masas, la comunicación; una
inquietud que se dio tanto como un conflicto entre los contenidos y los medios
utilizados para difundirlos –McLuhan y su ‘The Medium is the Massage’– cuanto como una tensión no resuelta entre la
alta y la baja cultura –Eco y sus Apocalittici
e integrati o Pasolini y sus Scritti
corsari–.
Todo lo anterior vale, en
buena medida, para la arquitectura. Como los artistas, los arquitectos se
fascinaron por el aura cientificista de la semiótica. La vieron también como un
remedio contra la proliferación indiscriminada de lenguajes arquitectónicos. La
utilizaron para resistirse a los programas de corte sociológico y político y
resignificar el debilitado núcleo disciplinar de la arquitectura. Y recurrieron
a ella, finalmente, como una herramienta literal de comunicación, para romper
los límites entre alta y la baja cultura. Como en todos estos empeños latían
los intereses, conflictos y frustraciones de la arquitectura, no es
descabellado afirmar que de lo que realmente habló la semiótica arquitectónica
no fue de significantes, significados y estructuras profundas, sino de la
propia disciplina o, por decirlo de un modo más poético pero también más
preciso: del ‘estado de ánimo’ de los arquitectos circa 1960.
Era este un estado de
ánimo que se debía a muchos factores ambientales, pero que en el fondo era el
resultado del malestar creciente con respecto a tres conceptos ligados con la
construcción de ‘lo moderno’: la función, la historia y la cultura. Malestar
con la función, en la medida en que podía reducir el proceso de creación
arquitectónica a un mero algoritmo para vincular los usos con las formas.
Malestar con la historia, por su tendencia a explicar la arquitectura no por
sus principios intrínsecos, sino por su mutabilidad a lo largo del tiempo, en
cuanto desarrollo inevitable que acababa culminando en la ‘modernidad’. Y
malestar con la cultura, por cuanto esta no conseguía superar la oposición
entre el mundo de lo sofisticado y lo vulgar, entre la creación intrínseca y el
simple kitsch. En 1961 Karl Popper
había advertido de la ‘miseria del historicismo’, y su atinada expresión no
deja de valer para los otros dos conceptos coetáneos, de suerte que podría
decirse que los arquitectos circa
1960 tenían que habérselas no solo con la miseria del historicismo, sino
también con otras dos miserias no menos miserables: la del funcionalismo y la
del culturalismo.
En relación con ellas, la
semiótica se quiso ver como una suerte de panacea. Panacea para el
funcionalismo, porque la consideración de los edificios como «totalidades simbólicas» que expresan una compleja
realidad social y cultural hacía caer en el descrédito, por simplista, el viejo
lema de la ‘forma sigue a la función’: un aviso para quienes, desde los tiempos
de Hannes Meyer y los productivistas soviéticos, habían querido convertir la
arquitectura en puro cálculo de necesidades. Panacea para el historicismo,
porque, a diferencia de la visión evolutiva o diacrónica –de corte vertical–,
la perspectiva de la semiología y el estructuralismo incidía en los lados
sincrónicos de la arquitectura: en el corte horizontal que permitía relacionar
unos edificios con otros en el marco de la misma época y hacía posible hablar
menos de cambios que de permanencias. Y panacea, en fin, para el culturalismo,
porque la semiótica como de los signos arquitectónicos no hacía distingos entre
alta y la baja cultura, sino que las asimilaba a la naturaleza compartida por
ambas en cuanto actos de comunicación: unos actos que, por otro lado, debían
entenderse en el nuevo contexto de los mass
media.
Estas tres miserias no
acababan de cerrar el círculo vicioso que se pretendía romper con la semiótica,
pues todas ellas implicaban una cuarta, no menos influyente: la miseria de la
heteronomía, de la subordinación de la arquitectura. El funcionalismo implicaba
subordinación toda vez que se supeditaba a los directrices de la sociología y
la economía, a la planificación del ingeniero social. El historicismo suponía
subordinación en la medida en que impedía hablar de los edificios en cuanto
objetos arquitectónicos en sí mismos: estructuras formales que se debían a
ciertas estrategias sincrónicas de composición. Y, finalmente, el culturalismo
comportaba subordinación, por cuanto diluía lo específico de la disciplina en
el maremágnum informe de manifestaciones literarias, artísticas y filosóficas
de cada periodo.
También aquí la semiótica
se quiso ver como una milagrosa panacea. Al sostener que quien ‘habla’ en la
comunicación arquitectónica no son las épocas ni los autores sino las obras en
sí mismas, ponía frenos a los excesos del culturalismo y el historicismo, pero
sobre todo del funcionalismo. La idea fundamental era que, más allá de los usos
a los que debía por fuerza atender, la arquitectura –como cualquier acto de
comunicación– transmitía significados, y que para hacerlo disponía –como
cualquier arte riguroso– de un lenguaje propio que sostenía al cabo su
autonomía disciplinar. De ahí que la posibilidad del lenguaje arquitectónico
pronto se acabara confundiendo con la posibilidad de la propia arquitectura.
Este énfasis en el
lenguaje como garante de la autonomía disciplinar no dejaba, por supuesto, de
tener precedentes. Desde el origen de la tradición occidental, los arquitectos
ensayaron analogías lingüísticas, ya fuera prohijando la retórica clásica, ya inspirándose
en nuevas ciencias como la botánica y la biología. La importancia de la
tradición de la analogía lingüística explica que se convirtiera en el asidero
de los primeros teóricos que intentaron extrapolar los principios semióticos a
la arquitectura, como John Summerson, que, en The classical language of architecture (1963) no solo describió de
una manera sintética las leyes de la gramática clasicista sino que intentó
también dar cuenta de las reglas compositivas que había tras el lenguaje
moderno.
Con todo, las
perspectivas como las de Summerson –capaz de moverse con soltura y amenidad a
lo largo de largos periodos históricos– no fueron muy habituales. En su lugar,
comenzaron a proliferar esos empeños sesudos y farragosos que acabarían
convirtiéndose en seña de la semiótica arquitectónica y que se midieron, sobre
todo, por su ambición. La ambición, por ejemplo, de Giovanni Klaus Koenig,
autor de Analisi del linguaggio
architettonico (1964), una obra pionera que reinterpreta algunas de las
ideas defendidas por Umberto Eco en Opera
aperta (1962) y cuya tesis principal es que la arquitectura es un sistema
de signos que promueve comportamientos, es decir, determinados modos de
habitar. No menos ambicioso fue Christian Norberg-Schulz en Intentions in Architecture (1963), una
obra que describió los aspectos perceptivos y simbólicos de la arquitectura
merced a una exploración omnívora de referencias: la semiótica, por supuesto,
pero también del formalismo de Wölfflin, el análisis estructural de Sedlmayr,
los estudios gestálticos de Brunswick, la psicología de la infancia de Piaget,
la fenomenología de Merleay-Ponty y el existencialismo de Heidegger.
El eclecticismo que
ensaya Norberg-Schulz es seña también de otro de los pioneros de la apropiación
semiótica de la arquitectura, Niels Lunig Prak, autor de The language of architecture: a contribution to architectural history (1968).
Se trata, en su caso, de un eclecticismo que, si bien debe entenderse en el
contexto de vindicación de la arquitectura como disciplina, es de hecho una
solución de compromiso. Compromiso entre las aportaciones de la semiótica (la
arquitectura como sistema de signos) y las del formalismo purovibilista en la
línea de Wölfflin y Frankl (arquitectura como forma). Compromiso entre la
autonomía disciplinar (búsqueda de un lenguaje específico) y el funcionalismo
(los edificios como expresión de los valores sociales). Y compromiso, finalmente,
entre un análisis estructural que se centra en las continuidades temporales y
un análisis histórico que prefiere dar cuenta de los cambios. En el libro de
Prak, este difícil equilibrio se hace depender de un método de análisis
imperfecto que da cuenta del lenguaje arquitectónico a través de ciertas
constantes formales, y que da crédito a una tesis tomada de la fenomenología:
que los edificios son siempre escenarios para la vida humana.
No es casualidad que la
expresión ‘escenario de la vida humana’ que maneja Prak esté también entre las
preferidas de Aldo Rossi, autor de uno de los libros en los que la influencia
de la semiótica resultó más fructífera: L’architettura
della città (1966). Para Rossi, no hay diferencias de calado entre la
arquitectura y la ciudad: ambas se pertenecen, pues están modeladas por una
misma voluntad simbólica que opera a lo largo del tiempo. En este contexto, el
reto es pensar los dos tiempos que competen a la ciudad-arquitectura: el tiempo
de la estructura fija y el tiempo de las formas mudables, el tiempo de la
sincronía que compete a la semiótica y se explicita en los tipos
arquitectónicos, y el de la diacronía que es propia de la historia y atañe a la
morfología urbana. Este compromiso entre dos tiempos y dos disciplinas tiene
por objeto último desligar la arquitectura del funcionalismo para convertirla
en una suerte de ciencia que debe interpretarse y plantearse de acuerdo con su
propio lenguaje de formas.
Rossi, así, quiebra la
oposición entre la sincronía estructuralista y la diacronía histórica para
afirmar la autonomía de la arquitectura. Semejante es la actitud del pendant de Rossi en estos afanes
teóricos, Robert Venturi, autor del magistral Complexity and Contradiction in Architecture (1966). Para Venturi,
si la complejidad asume el caos de la vida en lugar de disolverlo por mor de
una exacta pero imposible coherencia de la forma con la función, la
contradicción expresa los conflictos ínsitos a la realidad y, por tanto, a la
arquitectura. En este afán de ‘devolver la arquitectura a la vida’, el autor
construye un singular método cuyo carácter es estético y crítico, pero también
semiótico, pues se centra en la forma por encima del contenido, y contempla los
edificios como objetos de los cuales puede aprenderse más allá de los límites
temporales. De manera que, para Venturi, la historia acaba siendo la tradición
viva que, en su riqueza y variedad, ofrece al arquitecto contemporáneo una
suerte de inmensa e inclusiva caja de herramientas.
Diferente en cuanto a su
propósito pero no por ello menos semiótica es la segunda obra maestra que
Venturi escribió junto a Denise Scott Brown y Steven Izenour: Learning from Las Vegas (1972). Como en Complexity, el reconocimiento del poder transformador de la vida
humana es la premisa de Learning,
pero en esta obra el interés pasa de la forma al signo, es decir, se centra en
el poder simbólico de la arquitectura desde las teorías, tan influyentes en
aquellos años, de la comunicación. En este contexto, la tradición que interesa
no es tanto la de la arquitectura culta cuanto la de la arquitectura vulgar
ejemplificada en la ordinariez fructíferas de Las Vegas y sintetizada en las
dos maneras célebres con que, a juicio de los autores, podrían transmitirse los
significados arquitectónicos: el ‘edificio pato’ de la arquitectura parlante
moderna, y el ‘cobertizo decorado’ posmoderno, donde la comunicación se separa
intencionadamente de la función.
Las obras de Rossi,
Venturi y Scott Brown fueron sin duda las más influyentes de todas las
inspiradas por el sueño dogmático de la semiótica. Y lo fueron, precisamente,
por no haber caído nunca en la tentación de hacer de la arquitectura una
rigurosa ciencia semiótica. No fue el caso de otros teóricos de fuste que
prosiguieron la línea abierta por Koenig, Norberg-Schulz y Prak, como Renato de
Fusco, autor fascinado por la nueva ciencia hasta el punto de fundar en Nápoles
Op. cit., una revista destinada a propalar
las tesis de la semiótica arquitectónica. Aunque en este empeño le acompañaron
teóricos como Maria Luisa Scalvini, la mayor aportación de De Fusco fue
personal, y se tradujo en un libro muy influyente: Architettura come mass medium (1967). En él, De Fusco reconocía el
problema de encontrar un código compartido por los arquitectos y el resto de la
sociedad, y hacía depender este empeño de la resolución de un problema
complejo: saber qué comunica en realidad la arquitectura. Para afrontarlo, el
autor conjuga el vocabulario saussuriano con el formalismo de Schmarsow, para
acabar declarando que el significante y el significado arquitectónicos son,
respectivamente, el espacio externo y el interno. Una solución de compromiso
que, si bien tranquilizaba a todos –por ligarse a la tradición formalista–, en
el fondo no convencía a nadie.
Fue precisamente para
responder a este tipo de preguntas con difícil respuesta que Charles Jencks y
George Baird publicaron Meaning in
Architecture (1969), una suerte de manual de hipertextos formado por
artículos en los que teóricos de fuste –Dorfles, Choay, Norberg-Schulz,
Rykwert, Colquhoun, Van Eyck, Banham, Frampton y Broadbent, entre otros–
comentaban los textos de los demás. Aunque la estructura organizada un tanto
azarosamente y la libertad concedida a los participantes propiciaban el debate
a costa de la claridad –Meaning es en
rigor una farragosa Babel semiótica–, el libro no dejaba de tener virtudes. No
solo en lo que toca a la voluntad –nunca cumplida del todo– de desentrañar la
inextricable selva de la semiótica arquitectónica, sino también por su vocación
omnívora y su compromiso por comprender las maneras en las que el medio (environment) influye tanto en la
emisión como en la recepción de los mensajes arquitectónicos. De ahí que Meaning in Architecture fuera
considerado, si no ya como el manifiesto a tiempo real de la semiótica
arquitectónica, sí como su manifiesto tardío.
Es cierto que la
prolijidad babélica exhibida por Meaning
in Architecture sirvió para mostrar la seriedad con que muchos teóricos se
habían tomado sus investigaciones semióticas. Pero también puso en evidencia
sus insuficiencias y contradicciones internas, amén de su notoria tendencia a
la verbosidad. Las insuficiencias y contradicciones fueron detectadas muy
pronto: tanto las que tenían que ver con los límites de la analogía semiótica
cuanto las que apuntaban a sus implícitas tomas de postura ideológicas. Si las
primeras se relacionaban con la pregunta planteada por De Fusco sobre qué
transmitía la arquitectura en cuanto sistema de signos), las segundas atañían a
la cuestión de que hasta qué punto el giro lingüístico, que tan fructífero
había sido para las Ciencias Sociales, no se había traducido más que en
inoperancia arquitectónica. Inoperancia que si, para críticos como Mario
Gandelsonas, bloqueaba los instrumentos reales de la disciplina a la hora de
transformar la realidad, para Manfredo Tafuri no era sino una de las formas de
regresión con que los arquitectos se enfrentaban al hecho de que en rigor poco
podían hacer para cambiar la infraestructura social y económica.
Todas estas críticas –pronto acompañadas por el mentís absoluto a la semiótica como instrumento propiciador de la banalidad posmoderna– contrastan con otras aportaciones más conciliadoras y que además tuvieron la virtud –bien rara por entonces– de la claridad. Aportaciones como las de Umberto Eco en La struttura assente (1968), un libro en el que, siguiendo el hilo de Koenig, delimitaba el marco en que era posible la semiótica arquitectónica. El punto de partida de Eco es el hecho de que la arquitectura desafíe a la semiótica, habida cuenta de que los edificios «no comunican sino funcionan». Esto quiere decir que los posibles usos asociados a la arquitectura (entrar, pasar, sentarse, subir, asomarse) funcionan desde el principio como significados que predisponen a la función. Ahora bien, las funciones arquitectónicas solo tienen sentido en el marco complejo de las expectativas sociales y disciplinares que van variando a lo largo del tiempo; de ahí que el problema del significado arquitectónico deba entenderse en relación con la historia: si el significado atañe a la forma física que no cambia, la historia tiene que ver con la mutación de los marcos de convenio que permiten la interpretación. Por eso, el arquitecto debe moverse siempre con un pie en lo diacrónico –la historia que, con “su vitalidad voraz, vacía y llena las formas”– y lo sincrónico –la estabilidad del referente– a la hora de inventar las nuevas retóricas que le permitan resignificar las viejas formas y significar las nuevas fuera de lo previsible. Es decir, para abrir nuevos universos de significado. Una tesis que, sin dejar de ser rigurosamente semiótica, acercaba a un lingüista como Eco a las visiones operativas de un Rossi o un Venturi.
La
semiótica arquitectónica en España
Con Koenig,
Norberg-Schulz, De Fusco, Rossi, Venturi, Jencks y Eco, la semiótica
arquitectónica en Europa siguió caminos unas veces concurrentes y solapados y
otras veces alejados, cuando no enfrentados entre sí. Algo semejante, aunque
replicado a pequeña escala, ocurrió con la semiótica arquitectónica en España,
donde la irrupción de los temas lingüísticos se dio de modos diversos y
cruzados. Más allá de los contactos personales que es difícil rastrear, es
posible que la primera manifestación de los afanes semióticos se diera a través
del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid fundado en 1966 y en cuyos
seminarios artísticos la fascinación por la informática se conjugó con el
interés por disciplinas nuevas como la cibernética, introducida a través de la Estética de la información de Max Bense.
Bense es, precisamente,
uno de los hilos que ligan estos primeros intereses por el arte cibernético con
el ingente trabajo llevado a cabo por teóricos tan abiertos al
internacionalismo como Simón Marchán, introductor en España –entre tantas
cosas– de los estudios de estética semiótica a través de su doble faceta de
traductor y crítico. Como traductor, Marchán colaboró con ‘Comunicación Serie
B’, el sello editorial de Alberto Corazón en el que vieron la luz los grandes
textos de las nuevas disciplinas: no solo la ya citada Estética de la información de Bense (1972) y el no menos influyente
Arte y semiología, de Jan Mukarovsky
(1972) –ambos traducidos y prologados por Marchán–, sino también otros clásicos
como Elementos de Semiología de
Roland Barthes (1970) y La significación
y lo significativo de Charles W. Morris (1974). Marchán compaginó esta
labor editorial con la publicación de numerosas reseñas y ensayos sobre libros
y temas de semiología –valgan como muestra su reseña de Opera aperta (1969) y sus textos “La crisis semántica de las artes
plásticas” (1970) y “La obra de arte y el estructuralismo” (1970)–; un trabajo
cuyo objetivo en el fondo era superar los determinismos impuestos por el
Realismo social y el conductismo, y que se completaría con la publicación de Del arte objetual al arte de concepto
(1972), libro marcado por la impronta de la semiótica y la fenomenología, que
ha sido fundamental en la evolución del arte español de estos últimos cincuenta
años.
Los caminos abiertos a la
estética semiótica por Simón Marchán fueron complementados, en el ámbito de la
teoría literaria, por textos liminares como Ensayo
semiológico de sistemas literarios (1972), de Antonio Prieto, y, más tarde
–y ya en el ámbito de la Semiótica de la cultura– por un discípulo de Umberto
Eco, Jorge Lozano. Ceñidas fundamentalmente a Madrid, estas exploraciones
tuvieron sobre todo que ver con el arte y la cultura, de manera que es
necesario dar cuenta del otro foco semiológico de la España de aquellos años,
Barcelona, para tratar en particular el asunto que aquí nos ocupa: la semiótica
arquitectónica.
En Barcelona, Lumen y
Seix Barral había publicado los textos de Barthes (Ensayos críticos, 1967) y, sobre todo, de Eco, desde Obra abierta (1965) hasta La estructura ausente (1972). Tanto esta
pionera labor editorial impulsada por Esther Tusquets como los intensos
intercambios culturales que venían dándose entre Cataluña e Italia desde la
década de 1950, propiciaron que la introducción de la semiótica a través de
Barcelona viniera sobre todo de la mano de autores italianos. No solo en lo que
toca a la teoría literaria y a la semiótica stricto
sensu; también en lo que concierne a la semiótica arquitectónica, que se
inspiró en buena medida en los textos publicados en la revista Op. cit. por De Fusco y Scalvini.
Es en este contexto
plagado de referencias cruzadas en el que aparece una figura fundamental, Tomás
Llorens, por entonces profesor de Estética en la Universidad Politécnica de
Valencia. Formado como abogado y filósofo, Llorens organizó para el Colegio de
Arquitectos de aquella ciudad encuentros en los que participaron intelectuales
de gran relevancia, como Maldonado, Dorfles y De Fusco. Estos contactos
personales, unidos a los que Llorens mantenía en Barcelona con figuras como
Bohigas, Solà-Morales y Rubert de Ventós, auspiciaron la organización de un
acto convocado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña y que acabaría
dirigiendo el propio Llorens: el llamado Symposium de Castelldefels. Un acto
celebrado entre el 14 y el 18 de marzo de 1972 con un pompa internacional
entonces rara en España y que tendría al cabo la extraña condición de ser a un
tiempo la partida de bautismo de la semiótica arquitectónica en España y su
acta de defunción.
Partida de bautismo
porque el Symposium hizo que los arquitectos españoles con intereses teóricos
–que entonces eran muchos más que ahora– convirtieran la semiótica en una de
sus inquietudes, como había pasado con los profesionales de otros lugares de Europa.
Pero también acta de defunción porque la influencia del Symposium se dio a
través de Arquitectura, historia y teoría
de los signos, el libro editado por Llorens a partir de los materiales
producidos en Castelldefels, que no salió a la luz hasta 1974, fecha en la que
las inquietudes semióticas comenzaban a apagarse, consumidas acaso por su
propia y pantragruélica verbosidad.
Las referencias más
claras de Llorens a la hora de organizar el simposio y estructurar el
libro-secuela fueron dos: el volumen Meaning
in Architecture y los simposios de Birmingham y Porthsmouth dedicados a la
metodología del diseño y celebrados, respectivamente, en 1965 y 1967. Partiendo
de tales referencias, se planteó una estructural coral cuyo mayor atractivo era
la multiplicidad de visiones y los nombres propios que las sostenían. En efecto:
ayudado por Helio Piñón, Llorens logró que asistieran a Castelldefels y
escribieran en el libro no solo los miembros de la intelligentsia arquitectónica de la Barcelona de aquellos años
–Bohigas, Rubert de Ventós, Cirici– y algunos contactos personales de Llorens
como el arquitecto portugués Nuno Portas, sino también una de las mayores
representantes de la línea dura de la semiótica arquitectónica –la ya citada
Scalvini–, amén de el inspirador de Meaning
–Jencks–, dos conferenciantes del Simposio de Portsmouth –Broadbent y Juan
Pablo Bonta–, un representante de la HfG de Ulm –Martin Krampen– y un conjunto
de nombres de prestigio ligados de diversas maneras a los afanes semióticos:
Françoise Choay –intérprete de la semiología de Barthes–, David Carter –director
de la revista Environment and Behavior–,
Alan Colquhoun –interesado por la tipología y participante en Meaning–, Stephen Tagg –especialista en
psicología del entorn– y, finalmente, el siempre intelectualmente inquieto
Peter Eisenman, por entonces menos derridiano que chomskiano.
Pertinente en el sentido
de que la semiótica no era una escuela sino una inquietud, esta estructura
coral tenía la virtud de la pluralidad y el defecto de la dispersión.
Consciente de ello, Llorens planteó una organización tripartita –‘Crítica de la
crítica semiótica’, ‘Estructuras profundas y reglas transformacionales en
arquitectura’, ‘El análisis del significado arquitectónico’– y de condición
abierta, que estaría alimentada por ponencias y, sobre todo, mesas redondas;
pero al mismo tiempo procuró orientar el simposio planteando a los
participantes temas que daban cuenta de los problemas a los que la semiótica
arquitectónica se enfrentaba por entonces: la semiótica como presunta
alternativa a la historia; la frustración producida por el hecho de que los
afanes semióticos no se hubieran sustanciado en resultados operativos; la
posibilidad de incorporar al diseño las aportaciones de la lingüística que
trascendían la semiótica, como la gramática generativa de Chomsky; y en
especial la voluntad de conseguir un consenso teórico en relación con la
terminología, métodos y horizontes de la semiótica arquitectónica.
Como era de prever, los
modos de abordar estas cuestiones fueran tantas como los participantes, aunque
esto no impida agruparlos, si no en familias, sí en actitudes frente a la
semiótica. La línea dura que creía en los poderes de la semiótica sobre la historia,
parecía tener clara la terminología, y pensaba que la relación entre la teoría
y la práctica era posible, estuvo representada por Bonta, Broadbent, Portas,
Canter/Tagg, Krampen, Cirici y, por supuesto, Scalvini. Si Bonta mostró las
maneras en el que los métodos semióticos podía traducirse en formas concretas a
partir del diseño de un juego de ajedrez, Broadbent se aplicó a mostrar la
posibilidad de extrapolar las estructuras profundas de Chomsky a la
arquitectura, y Portas ensayó un ejercicio de semiótica urbanística, en tanto
que Scalvini planteó un riguroso método para leer semióticamente la
arquitectura, y Eisenman habló de la «estructura profunda dual de la arquitectura». Por su parte, Canter/Tagg,
Krampen y Cirici se aplicaron en desarrollar brillantes pero a la postre incomprensibles discursos,
repletos de diagramas y tablas, cuyo objetivo era, respectivamente, clasificar
empíricamente los aspectos de los edificios, introducir la psicolingüística en
la arquitectura y analizar con métodos semiológicos al gótico catalán.
Su postura no fue, por
supuesto, la única del Symposium. Desde el debate inicial, los impulsos
desaforadamente teóricos de esta línea dura fueron contrarrestados por quienes
optaron por la moderación, la suspensión del juicio o, simplemente, el
escepticismo. Así, en su sobresaliente ensayo, Colquhoun advertía de las
dificultades de desligar la historia de la semiótica; Bohigas denunciaba la
inoperancia de la semiología y optaba por una visión más empírica y ambiental;
y Rubert de Ventós, en una de las aportaciones más brillantes del libro, rompía
una lanza en favor de una de las bestias negras de la semiótica, la sociología.
Una sensibilidad semejante mostraron Chales Jencks en su inteligente ensayo
sobre la semiótica en el marco de la tradición retórica de la arquitectura y
Rafael Moneo en sus agudas intervenciones como moderador de una de las mesas,
siempre del lado del sentido común arquitectónico.
Planteado en estos
términos, el Symposium no podía ser más ambicioso, aunque –por mucho que
Llorens se preocupara por su estructura, y por mucho que se aplicara en
escribir el benemérito texto-resumen con que culmina el libro–, fue
precisamente la ambición de contar con la mayor cantidad de perspectivas
posibles y de tratar todos los temas pendientes y candentes de la semiótica, la
que hizo que el acto y el libro resultantes acabaran adoleciendo de la
prolijidad y la falta de concreción que a aquellas alturas eran ya un rasgo
consustancial a los debates semióticos. El hecho no dejó de ser advertido por
quienes dieron cuenta del acto y del libro, como Ignasi de Solà-Morales, que en
una reseña de 1974 apreciaba el ingente esfuerzo de Llorens pero denunciaba el
Symposium por su «carácter
sintomático de la confusión –Babel lingüística en no pocos casos– de la
situación actual».
Solà-Morales no dejaba de tener razón, sobre todo porque, pese a los posteriores empeños de Llorens y Piñón al calor de Arquitecturas Bis, la semiótica arquitectónica –como ya se temían los propios semiólogos– nunca produjo resultados operativos de calado: sirvió, más bien, como necesario pero incómodo sostén intelectual de la posmodernidad. Arquitectura, teoría y signos constituye, de todos modos, un documento extraordinario de su época, toda vez que sus defectos resultan ser en rigor sus virtudes, al reflejar con precisión lo caleidoscópica y abstrusa que llegó a ser la semiótica arquitectónica. Un verdadero laberinto de signos cuyos retruécanos y emblemas tanto nos cuesta hoy desentrañar. [1]
[1] En relación con el carácter
laberíntico de la semiótica y en general de los debates teóricos de la
arquitectura de las décadas de 1960 y 1970 no me resista a transcribir la nota
personal remitida por Simón Marchán con ocasión de la lectura del manuscrito de
este texto (4 enero 2021): «Querido
Eduardo:/ He leído con mucho agrado tu ensayo. Me ha interesado mucho (…)
En el ámbito general, el debate se introduce en unos momentos dominados por
el irracionalismo o “el asalto a la razón”, que diría Lukács –en esto no le
faltaba razón– y, por otro, en de un “contenidismo”
insoportable, en el que, como sucede ahora con la situación cultural y sobre
todo artística (minorías, identidades, nuevas religiones laicas, ecologías,
covid y lo que quieras)— todos los gatos son pardos. Frente al
sociologismo vulgar, la reivindicación en la diferenciación antropológica de
las actividades humanas y sus exteriorizaciones; frente a los totalitarismos
ideológicos, políticos o artísticos, la reivindicación de unas mínimas
especificidades en las actividades humanas. Esto es: la diferenciación
subjetivo-objetiva como conquista de la autonomía de los sujetos en la
Ilustración, la conciliación entre el sujeto transcendental y el empírico como
aspiración permanente. ¿Utopías? Puesto que la historia tanto se balancea hasta
un lado o hacia otro... ¡Para qué seguir, Eduardo!... / En realidad, el debate
sobre la Semiótica en la Arquitectura se produce en unos momentos en los que se
vivía en Europa el apogeo del retorno a la disciplina de la Tendenza
italiana, mientras que la transposición literal a la arquitectura pendía
de un modo desmesurado y literal de la semiótica en las teorías del lenguaje
propiamente dicho y estaba muy alejada de lo que entonces ya se denominaba
‘comunicación visual’ (actual Cultura visual), más vinculada a la imagen de la
cultura popular y al Pop Art. Por eso creo que si era fructífero en las
artes visuales por la presencia de las imágenes, en la arquitectura venía muy
forzado y encorsetado. Eso es lo que pude deducir y aprender en el curso que
impartí en la ETSAM, donde evidentemente me dejé llevar de la moda del momento
y te diré que, si se intentaba aplicar de un modo literal a la arquitectura,
siempre me pareció decepcionante, forzado e inapropiado. Por eso me interesaban
más las observaciones dispersas (zersträute)
de Umberto Eco que los planteamientos sistemáticos en la teoría de la
arquitectura. En realidad, corrigiendo siempre las pulsiones lingüísticas, los
lenguajes naturales, quien mejor la abordaba era Robert Venturi en los análisis
sobre Las Vegas, y, ya en menor medida o de un modo más forzado, en Complejidad y Contradicción. Desde esta
óptica, era una teoría que se entendía mejor desde la cultura del ‘pop’ que
desde la seriedad disciplinar de la arquitectura. ¿Cómo le iba a gustar a
Moneo? ¿Cómo no estar al día por parte de los catalanes? En aquellos momentos,
Barcelona era Barcelona ya que Madrid era un poblacho manchego…/ En el mundo exterior, tenía más sentido en la
Cultura del ‘pop art’ que en el Minimalismo y, por supuesto, las categorías
venían como anillo al dedo al Postmodernism.
Aunque a la manera americana, si bien Charles Jecnks lo banalizara todo hasta
la irritación, como en la actualidad sucede con cualquier ‘manera’ en la
"arquitectura del espectáculo” de los arquitectos-estrella. En este
sentido, la Wirkungsgeschichte de la
semiótica de la arquitectura, si la tomamos con relajo, está siendo mucho más
interesante en la actualidad que en su momento. ¡Tema de investigación de cara
a cualquier futuro! Creo, por tanto, que no conviene circunscribirse al momento
en que se producía, atrapada como estaba entre las obsesiones metodológicas de
la ciencia y la tecnología —otro asunto interesante de aquellos años— y la
obsesión en las formalizaciones frente al intuicionismo barato, que no al
impresionismo sensible, de los subjetivismos del momento. Por lo demás, como te decía, era inseparable
de la cultura de la imagen popular y del ‘pop’. Ahí estribaba la desmesura, si
es que no el error, de los años setenta. Hablé de esto tiempo después con Tomás
Llorens y, sobre todo, con Ignasi Solà-Morales. En
fin, un mundo…/ Un fuerte abrazo, Simón».
