Esplendor y derrota
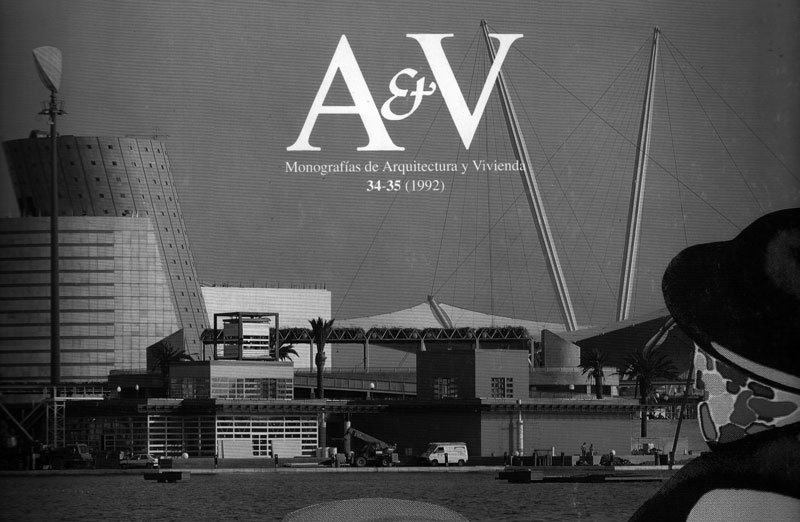
Cualquier mirada retrospectiva es una mirada
distorsionada. A la hora de abordar un año como 1992, la distorsión del tiempo
se combina con la distorsión ideológica: vemos la Expo y los Juegos Olímpicos
desde la perspectiva de quienes han pasado por una crisis profunda y pertinaz
y, por fuerza, tendemos a pensar que tal vez esa crisis haya tenido que ver, de
un modo u otro, con aquellos fastos. El riesgo cuando se trata este tema
—aunque sea desde la discreta y aparentemente neutral perspectiva de las
revistas de arquitectura— es que la memoria ya lejana del 92 pueda contaminarse
con la memoria mucho más reciente de nuestros fracasos.
No fue, por supuesto, una sensación de fracaso o pesimismo la que alentó los eventos de 1992, sino lo contrario. Para constatarlo, basta con acudir, por ejemplo, a las portadas con las que El País celebró la inauguración de la Expo de Sevilla (‘Un aluvión de 200.000 visitantes causa atascos el día de la inauguración de la Expo’) y los Juegos Olímpicos de Barcelona (‘El deporte olímpico clama por la paz en una emocionante inauguración de los Juegos’); dos portadas cuyos titulares a tres columnas se completaban con sendas volantas que enfatizaban la figura del Rey Juan Carlos, por entonces en la cima de su popularidad: ‘Don Juan Carlos anima a “mostrar lo mejor de España” durante los seis meses de la muestra’ y ‘El Rey llama a la tolerancia y a la concordia en la apertura de los Juegos de Barcelona’.
La misma tónica, entre optimista y eufórica, siguieron los titulares de otros diarios generalistas, y es imposible no sacar la conclusión de que lo que en realidad se celebraba en 1992 no fue el éxito de los eventos, sino la entrada simbólica de España en el conjunto de los países ‘respetables’: aquellos que merecían la confianza de las grandes organizaciones mundiales para organizar los eventos más importantes. En este sentido, aquel annus mirabilis fue una especie de corolario festivo de la entrada de España en la Comunidad Europea producida seis años antes y, en general, de la culminación exitosa del proceso de Transición que había experimentado España a lo largo de la década anterior (nótese que los fastos del 92 se celebraron apenas diez años después del intento de golpe de Estado del 23-F).
Todo este optimismo, justo y al cabo efímero, se contagió al resto de países occidentales: en su número del 16 de diciembre de 1991, la revista neoyorquina Newsweek dio su portada a ‘1992: The Year of Spain’, mientras que la francesa L’Express hizo lo propio el 20 de diciembre, dedicando un número especial a ‘1992: l’année espagnole’ (ambas portadas, por cierto, se ilustraban, respectivamente, con un desenfadado dibujo con alusiones a las naranjas, la playa y el flamenco, y con una joven morena con los labios pintados de rojo y amarillo: toda una evidencia de falta de ingenio periodístico).
Las revistas de arquitectura
Las revistas de arquitectura españolas cubrieron los
eventos con igual optimismo, aunque de modos disímiles que, pasado el tiempo,
resultan interesantes a la hora de entender cómo era el panorama del periodismo
de arquitectura en la España de aquellos años. Hacia 1990, se había consolidado
ya el modelo mixto al que había dado pie la espectacular eclosión de revistas
como El Croquis y Arquitectura Viva / AV; un modelo en el
que ya no parecían tener ya cabida los proyectos ‘de tendencia’ basados en el
mecenazgo —como había sido el caso de Nueva
Forma, primero, y Arquitecturas Bis,
después—, y asimismo un modelo en el que las publicaciones institucionales
tradicionales, asociadas a los colegios de arquitectos —Arquitectura, en Madrid; Quaderns,
en Barcelona—, debían aprender a convivir con la novedad y la pujanza de las
nuevas revistas, mucho más profesionalizadas.
Tanto El Croquis como Arquitectura Viva compartían la ambición —hasta el momento inédita en España— de ser proyectos económicamente rentables, ceñidos a la actualidad y tan desligados de las revistas institucionales como de las de tendencia. Sin embargo, ambas iban a seguir trayectorias distintas. Fundada en 1982, El Croquis abandonó relativamente pronto su condición original de revista de registro en formato periódico para adoptar el modelo de monografía (en realidad, de libro) dedicado a autores y grupos de autores; creada en 1985, A & V —temática y más discursiva durante estos años— se complementaría a partir de 1988 con Arquitectura Viva, una revista literalmente de registro donde la atención a la actualidad arquitectónica se complementaba con secciones fijas y más abiertas desde el punto de vista disciplinar, dedicadas al arte y la cultura, la tecnología o la opinión.
Esta diversidad de formatos y enfoques definió el modo en que ambas publicaciones dieron cuenta de los eventos del 92. Interesada por la arquitectura de autor, El Croquis no cubrió los acontecimientos de 1992, salvo si tal puede considerarse el número doble 55-56 que, a pesar de publicar obras como el Pabellón de la Navegación de Guillermo Vázquez Consuegra, en realidad era una compilación de edificios dispares, presentados bajo una categoría que, pasado el tiempo, suena cuando menos dudosa: la de la existencia, más allá de lo puramente temporal, de una ‘arquitectura española de hacia 1990, y que estaría sometida a las dificultades y retos de un país “donde la modernidad arquitectónica” estaba teniendo “un cumplimiento tardío”.
En este contexto, la perspectiva periodística de A & V y Arquitectura Viva resultaba más adecuado para dar cumplida cuenta de los acontecimientos de 1992, cubriendo los autores y edificios pero también las circunstancias políticas, sociales y económicas inevitables a la hora de entender acontecimientos de la complejidad y el simbolismo de la Expo y los Juegos Olímpicos de 1992. A & V dedicó un número doble el (34-35) al evento de Sevilla y uno simple (el 37) a la Barcelona olímpica, mientras que Arquitectura Viva informó sobre el post-Expo en su número 26 y sobre la capital catalana en el 25.
También detallada fue la atención que merecieron los dos acontecimientos fundamentales de 1992 en la revista institucional por entonces más influyente e intelectualmente atractiva, Quaderns, publicada por el Colegio de Arquitectos de Cataluña y dirigida por Josep Lluís Mateo. Sin embargo, el abordaje de los eventos fue en este caso muy distinto: se sostuvo en un enfoque más académico y experimental que se compadecía poco con la vocación de registro de revistas como Arquitectura Viva. De ambas publicaciones y modelos daremos cuenta en estas páginas.
Sevilla Expo, Sevilla después
Para cuando la Expo abrió las puertas en abril de
1992, ya estaban en los quioscos los ejemplares del número doble 34-35 que,
bajo el título previsible y eficaz de ‘Sevilla Expo’, A & V dedicaba al evento. La Expo no tendría un catálogo hasta
finales de año, y esta gran oportunidad editorial no fue desaprovechada por la
revista dirigida por Luis Fernández-Galiano que, con sus 172 páginas a todo
color, y su tirada de 14.000 ejemplares (incluida la reimpresión de septiembre
de ese mismo año) hizo las veces de catálogo oficioso de la muestra. Ahora bien, tal oportunidad editorial
pasaba por publicar tanto los edificios como los espacios públicos de una
exposición aún no inaugurada, y que había estado durante los años sometida a la
espada de Damocles de los plazos y presupuestos. De ahí que el ambicioso número
doble de A & V dependiera a la
postre de un largo y trabajoso seguimiento periodístico llevado a cabo, sobre
todo, por la que entonces era la redactora jefe de la revista, Adela García
Herrera, y basado en la colaboración directa con organizadores, arquitectos y
fotógrafos para poder ir agavillando un material de calidad susceptible de
publicación.
Este material se acabó orquestando en seis secciones que daban cuenta de la condición a medias arquitectónica y a medias infraestructural de la muestra. La primera, ‘Una ciudad, una isla’, describía desde diferentes enfoques la gran operación urbanística de la Isla de la Cartuja: mientras que José Ignacio Wert —por entonces, Presidente de Demoscopia— ofrecía una visión sociológica basada en análisis y encuestas, Víctor Pérez Escolano relataba el origen y el desarrollo de dicha operación, Justo Isasi daba un paseo arquitectónica por el enclave, y la crítica e historiadora Marina Waisman delineaba una imagen de la Expo desde la óptica de América Latina, una región que los editores de la revista consideraban que “no había tenido toda la presencia deseable en un acontecimiento inspirado en el descubrimiento del Nuevo Continente.” El resto de secciones presentaban 24 obras clasificándolas por temas diversos, que iban desde los ‘argumentos de la Expo’ (es decir, los pabellones temáticos) hasta los edificios de servicio, pasando por los invitados extranjeros, los pabellones en el lago o los espectáculos en directo.
Muy reveladora en cuanto al modo en que se veía la muestra en el momento de su inauguración fue la presenta del director de la revista, cuyo aliterado título ‘Sevilla: silicio y silicona’ anticipaba una oposición retórica pero nada banal, sobre todo si se tienen en cuenta los problemas que sufriría España en las dos décadas posteriores: la oposición entre el modelo de California (el del silicio futurista) y el de Florida (la silicona mediática), asociado el primero a la innovación tecnológica y el segundo al ocio y al turismo; una oposición que, en el caso de Sevilla, apuntaba a los modos en que se acabaría gestionando la Cartuja post-Expo (parque tecnológico y a la vez parque de atracciones). Luis Fernández-Galiano también señalaba el hecho de que la conmemoración del descubrimiento de América se hubiera “deshuesado de cualquier núcleo castizo” (poca presencia de pabellones latinoamericanos, amén de alusiones ‘vergonzantes’, por parcas, a la “dimensión hispánica y aun al idioma castellano”); y continuaba haciendo un balance de la calidad de la arquitectura de la muestra, donde la “sólida profesionalidad de los arquitectos madrileños” (de Ayala a Vázquez de Castro, pasando por Carvajal), la “elegancia insuperable de los sevillanos” (Vázquez Consuegra o Cruz y Ortiz), la “pasión monumental de Moneo en el aeropuerto o de Oíza en la Torre Triana”, el “refinado diseño de los escandinavos” o “la exacta ingeniería británica” convivían con una “actitud de resistencia tradicional” que, más que en los resabios tradicionalistas de la arquitectura de Oíza o Moneo, parecía expresarse en las obras, por lo demás tan disímiles entre sí, de Tadao Ando o Imre Makovecz. Sin embargo, para Fernández-Galiano, los verdaderos símbolos de la muestra eran quizá las dos obras de Santiago Calatrava en la Expo —el Puente del Alamillo, falsamente tensado como un arpa, y el ambiciosamente dinámico Pabellón de Kuwait—, en la medida en que ambas expresaban las dos pulsiones fundamentales de la propia Expo: la ambición de la escala y el esfuerzo en las infraestructuras y comunicaciones.
Aunque apareció apenas seis meses más tarde que el monográfico de A & V, el número 26 de Arquitectura Viva — ‘Sevilla después’— tenía un tono muy distinto, y ya el sumario expresaba sin ambages la mutación de expectativas que se había operado entre la inauguración y la fase final de la muestra: era cierto que la Expo iba a cerrar sus puertas habiendo cumplido sus previsiones, pero no lo era menos que “las voces de alarma y los malos augurios amenazaban con aguar el fin de fiesta”. Unos apuntaban al gasto excesivo en el contexto de una presagiada crisis económica; otros plantaban dudas sobre el futuro del modelo urbano y de gestión de la Isla de la Cartuja post-Expo; y todos compartían, inevitablemente, el tipo de apatía que suele seguir al clímax de los grandes eventos. En este contexto de incertidumbres, Arquitectura Viva intentaba dar las claves del futuro de la Expo a través de dos artículos: una diatriba contra el ‘expopesimismo’ (que Luis Fernández-Galiano concebía como la versión andaluza del expoeuropeísmo producido tras los referendos de Maastricht); y un balance de la muestra a cargo de José Ramón Moreno, que hacía también las veces de advertencia sobre los problemas de la futura Cartuja’93.
Pese a su vocación de cubrir exhaustivamente la Expo, los números citados de A & V y Arquitectura Viva no recogieron en detalle los proyectos de transformación de la Isla de la Cartuja después de 1992. Fue Quaderns quien lo hizo en un número especial dedicado al concurso internacional de ideas convocado a tal efecto, y que contaba con propuestas cuyo lenguaje era tan dispar como confusos eran aquellos años: desde el sueño rigorista y nómada de Ábalos Herreros hasta la imaginería deconstructivista de unos jovencísimos Alejandro Zaera y Farshid Moussavi, pasando por el esquematismo de otras propuestas tan radicales como inviables.
Barcelona olímpica, Barcelona
turística
La misma revista Quaderns
había dado cuenta de las grandes intervenciones de la Barcelona olímpica en dos
números consecutivos (‘Barcelona I’ y ‘Barcelona II’) publicados casi dos años
antes de la celebración del evento y cuyo rasgo distintivo era su enfoque
urbanístico. El primero de ellos recogía las transformaciones que venía
experimentando la capital catalana desde mediados de los años 1980, delineando
un mapa territorial que, lejos de limitarse a la Villa Olímpica, se extendía,
como había querido Oriol Bohigas, a toda la ciudad, y que tenía varios nodos
fundamentales: Llobregat, Litoral, Ciutat Vella, L’Eixample, Estribaciones,
Muntanya y Besòs. Cada una de estas partes se presentaba a través de un breve
texto de la mano de autores de la casa —Manuel Gausa, Jordi Bernadó, Josep
Lluís Mateo, Eduard Bru o Xavier Vendrell—, pero también de firmas destacadas,
entre ellas las de los por entonces prometedores Jacques Herzog, Pierre de
Meuron o Willem Jan Neutelings.
Sin embargo, más allá de la calidad o del carácter evocativo de los textos —evocativo porque reflejaban una Barcelona industrial en vías de extinción—, en este número de Quaderns se dio buena parte del protagonismo a las fotografías, todas ellas a página completa y en un riguroso blanco y negro. Sus autores —John Davies, Gabriele Basilico, Joan Fontcuberta o Manolo Laguillo— reflejaban con una poesía de nuevo entrópica el mundo de los ‘no-lugares’ y los terrains vagues aún no teorizados por Marc Augé e Ignasi de Solà-Morales, pero que ya habían entrevisto veinte años antes Jane Jacobs y Robert Smithson.
Si ‘Barcelona I’ tenía un carácter más visual y pintoresco, ‘Barcelona II’ agavillaba las intervenciones de la Barcelona Olímpica en sus cuatro áreas oficiales (Montjuic, Val d’Hebron, Diagonal y Poblenou), para presentarlas a través de textos críticos de autores de peso: Solà-Morales intentaba dar las claves —sin mucho éxito, dicho sea de paso— del presunto ‘estilo’ compartido los arquitectos catalanes circa 1990; un tema que —también sin mucho éxito— Kenneth Frampton ensayaría a su manera en un texto titulado ‘En busca de una línea lacónica’. Pasado el tiempo, resulta mucho más interesante una reflexión contenido al principio del número, en la que Pascual Maragall hacía balance de su gestión, reconociendo el papel protagonista que los arquitectos habían tenido en ella. El alcalde entendía los proyectos acometidos en la ciudad como una especie de inversiones keynesianas, y advertía que, por muy buenos que hubieran sido sus resultados, este proceso de gastos y mejoras concebidas a medio plazo no debía pararse. Desde este punto de vista, la pregunta retórica que daba título al texto, ‘¿Qué haremos en el 93?’, parecía tener una respuesta muy clara: “Para que las cosas mejoren, en el 93 habrá que hacer muchas cosas; además, tenemos recursos para hacerlas, a pesar del ritmo de inversión aparentemente insostenible. Es muy importante, ‘Keinesianamente’ [sic] hablando, que haya proyectos animadores y un pagador dispuesto a afrontarlos.” Nótese que este modelo del ‘proyecto animador’ más el ‘pagador público’ sería pronto exportado por Barcelona (aunque casi nunca con el mismo éxito) a otras ciudades españolas en busca de identidad.
El tratamiento de los Juegos Olímpicos por parte de la editorial Arquitectura Viva, muy distinto al de Quaderns, se materializó en dos números: el 37 de A & V, titulado ‘Barcelona Olímpica’ y editado en septiembre de 1992; y el 25 de Arquitectura Viva, ‘En Barcelona’, que había aparecido en julio, antes de la inauguración de los Juegos. ‘Barcelona olímpica’ se organizó en tres partes de elocuentes títulos. Haciéndose eco de la famosa novela de Eduardo Mendoza publicada en 1986, la primera parte, ‘La ciudad y sus prodigios’, presentaba el proyecto olímpico como lo que realmente había sido —una excusa para cambiar radicalmente Barcelona—, y presentaba el proceso a través de cuatro artículos con enfoques diversos. Peter Buchanan, siempre parco a la hora de los elogios, se entregaba arrobado al modelo barcelonés, en el que veía la posibilidad de una ‘modernidad con memoria’ basada en la eficacia del ‘diseño urbano’; Richard Ingersoll, no menos entregado a la causa, describía a modo de diario su encuentro con las nuevas arquitecturas de la ciudad; e Ignasi de Solà-Morales, bajando el tono, firmaba un documentado artículo sobre el “uso y el abuso de la ciudad histórica”, desentrañando las referencias de diseño presentes en la Villa Olímpica: desde el urbanismo pintoresquista de Camilo Sitte hasta el modernidad mediterránea de José Luis Sert. Sin embargo, la parte del león de este bloque era el artículo del propiciador de la nueva Barcelona, Oriol Bohigas, gran cabeza y déspota ilustrado que había conseguido llevar a buen término sus ambiciones a través de una doble acción: ‘higienizar el centro’ y ‘monumentalizar las periferias’.
La segunda parte de ‘Barcelona Olímpica’ tenía por título ‘Los hitos de la villa’, y era quizá la más previsible, por cuanto su función era agavillar las obras más emblemáticas de los Juegos, desde el Puerto Olímpico de MBM hasta las pérgolas de la Avenida de Icaria de Enric Miralles y Carme Pinós, pasando por el Centro Meteorológico de Álvaro Siza o el inmenso ‘pez’ esculpido por Frank Gehry para la zona comercial del Hotel de las Artes. Este elenco se acompañaba, en la tercera parte titulada ‘Manzanas y viviendas’, con una selección de ocho proyectos residenciales construidos en el entorno de la Villa Olímpica por los arquitectos invitados por Bohigas: unos, discípulos, como Helio Piñón y Albert Viaplana o Martínez Lapeña y Elías Torres (nótese que algunos de ellos habían pasado, recién salidos de la Escuela, por la gestión en ayuntamientos); otros, afines pero no del todo entregados, como Clotet y Paricio u Óscar Tusquets; y, finalmente, arquitectos más independientes como Carlos Ferrater, por entonces más bien cuestionado en Barcelona.
El número de Arquitectura Viva dedicado al evento y titulado ‘En Barcelona’apenas añadía algo de sustancia al anterior, como no fuera la visión más crítica del artículo de un barcelonés de pro, Manuel Vázquez Montalbán, donde el desafío olímpico se consideraba no sólo como la oportunidad para crear una nueva Barcelona saneada y atractiva, sino la excusa para llevar a cabo “una gigantesca operación especulativa”. Si hubiera sido capaz de leer el futuro, Montalbán hubiera podido añadir a su dictamen la idea de que Barcelona’92 había sido también una gigantesca operación de lavado de imagen que permitió hacer, de un modo casi instantáneo, el penoso tránsito de lo que hasta ese momento había sido una ciudad industrial y mercantil a una metrópolis del turismo global. En este sentido, los miles de cruceristas que invaden todos los días las Ramblas o las partes más presentables del Raval no son sino el monstruo del sueño ilustrado de Bohigas y Maragall.
¿Y Madrid?
Oscurecida y acomplejada por los éxitos de Barcelona y
Sevilla, Madrid se presentaba en 1992 como una “ciudad en horas bajas”. Éste
era, al menos, el término empleado por los editores de Arquitectura Viva al presentar en noviembre de 1992 (es decir,
acabados ya los grandes eventos) su número dedicado a la capital española. El panorama allí dibujado no podía ser
más desolador: “Este año hemos asistido a la transformación de Barcelona y
Sevilla. La otra ciudad del 92 [por la Capitalidad Europea de la Cultura] ha
visto, en cambio, cómo se acentuaban sus muchos problemas, que van desde la
política de vivienda y la necesidad de un nuevo aeropuerto a la desproporción
de grandes operaciones como la del Campo de las Naciones. Ni siquiera el éxito
fugaz de algunos logros consigue hacerla brillar de nuevo. La mejor
arquitectura madrileña se construye fuera de Madrid, y los únicos proyectos que
despiertan expectación en esta ciudad crispada son las nuevas vías de
circunvalación y los pasos subterráneos.”
Puede que tal pintura catastrofista se compadeciera con el sentir de los madrileños, o al menos con el de su inteligentsia. Con todo, al examinar este número de Arquitectura Viva se tiene la sensación de estar ante un desánimo no del todo justificado, y que se traducía en una oposición retórica eficaz pero tal vez exagerada: la planteada entre las virtudes de Barcelona o Sevilla y los deméritos de aquel Madrid recién salido de la Movida.
Se trataba de una retórica que estaba reforzada además por el tono de los tres artículos de la revista, comenzando por los títulos: ‘Ciudad-campamento’, ‘Madrid a la baja’ y ‘La jungla de asfalto’. En el primero, Vicente Verdú, tirando de lugares comunes como la “apátrida condición de sus habitantes”, el “emplazamiento en el suspenso en el vacío” o la “condición de paraje donde han detenido sucesivas oleadas de inmigrantes”, dictaminaba que Madrid era una ciudad sin identidad, sin ‘estilo’, y añadía que, en el caso de que la tuviera, éste estaría asociada a conceptos (se sobrentiende que ominosos) como la desarticulación, la acumulación y la discordancia. En el segundo artículo, Justo Isasi denunciaba que las políticas de vivienda acometidas en la capital durante la década de 1980 habían provocado la destrucción de los barrios privilegiados, elementos estructurantes de la ciudad, de manera que la clase alta había tenido que “aceptar la residencia suburbana como sustituto”, con el indeseable resultado de que Madrid tendía cada vez más al modelo americano basado en la yuxtaposición del downtown y el sprawl. Finalmente, Richard Ingersoll, quizá todavía deslumbrado por lo que había visto en Sevilla y Barcelona, no encontraba en Madrid más que un “centro histórico anónimo y colapsado por el tráfico, con los bordes orlados de autopistas” y declaraba: “Espero no ofender a sus habitantes si digo, tal vez desde una óptica provinciana, que Madrid no se encuentra entre las ciudades más bonitas del mundo.”
El tono extremadamente crítico ni siquiera se suavizaba a la hora de dar cuenta de la llamada ‘Operación Thyssen’, a la que el habitualmente atinado Juan Antonio Ramírez trataba con sarcasmo en un artículo donde se decían cosas que el tiempo se encargaría pronto de desmentir: “Mucha miel para los labios de un pueblo secularmente amargado y acomplejado. Se ha dado tanta importancia a esta guinda del 92 que va a ser muy difícil negociar ventajosamente la compra definitiva de lo que sólo disfrutamos en concepto de alquiler temporal (…) Cuanto más ‘indispensable’ le parezca al Estado español (o a la prensa, que viene a ser lo mismo) la permanencia de esta colección, más tajada sacará el vendedor. La propaganda oficial es un peligroso boomerang.”
Pero, por mucha crítica que se hiciera de la capital, al cabo resultó incuestionable que la presunta falta de identidad madrileña, la presunta inadecuada gestión del planeamiento, el presunto contraproducente énfasis en las infraestructuras o incluso el presunto ‘timo del Thyssen’ fueron ingredientes de un modelo distinto al de los grandes eventos, basado en el goteo incesante de inversiones y concebido más a medio que a corto plazo: el mismo que en una década convertiría Madrid en una ciudad cada vez más atractiva para inversores y turistas, estructuraría su área metropolitana con impecables infraestructuras y haría de la capital una referencia cultural de primer orden (de hecho, la consecución de la colección Thyssen, esa ‘guinda del 92’, más que guinda fue en realidad una píldora difícil de tragar para otras ciudades de mayor lustre; debe decirse al respecto que la única referencia a España de las memorias de Margaret Thatcher es el reconocimiento amargo del fracaso de Londres en su pugna con Madrid por obtener dicha colección).
Con sus aciertos y sus fallos, las revistas de arquitectura supieron dar cuenta de unos eventos que, más allá del folclore y la anécdota, se pueden considerar, quizá, el momento álgido de nuestra democracia: un momento de esplendor que, sin embargo, estaba sostenido en las mismas actitudes y estrategias (los golpes de efecto, el modelo Guggenheim in nuce) que con el tiempo darían pie a nuestras más dolorosas derrotas.
