Global, digital, ambiental: la república historiográfica de la arquitectura circa 2020
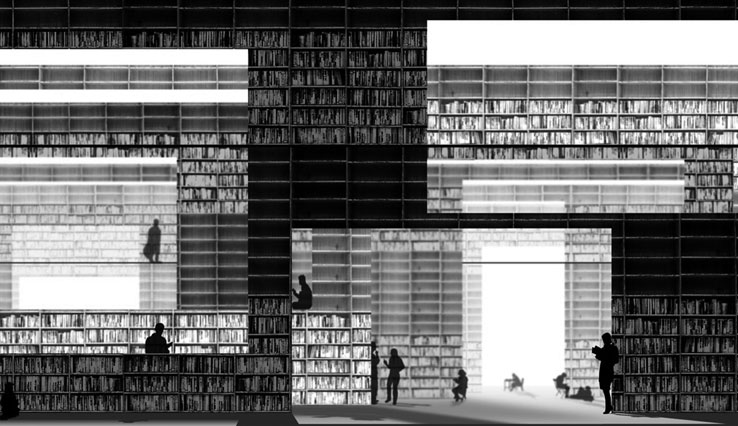
No sin sarcasmo, en
sus Ensayos Montaigne denunció que se
dedicara “más trabajo en interpretar las interpretaciones que en interpretar
las cosas” y que “había más libros sobre libros que sobre cualquier otro
asunto”, lo cual conducía a que los escritores no hicieran “sino glosarse los
unos a los otros”. La aseveración del sabio de Burdeos vale, por supuesto, para
los tiempos convulsos y un tanto pedantes que le tocó vivir; pero no deja de
valer también para los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, acaso no
menos convulsos y pedantes. De hecho, vale incluso para una disciplina tan
modesta como la historiografía de la arquitectura, que cada vez más tiende a
volcarse sobre sí misma —a enroscarse sobre su propio corpus doctrinal— para explorar
menos los documentos o los hechos ‘externos’, que su propio quehacer y aun su
propia condición. Se trata de un giro que en el peor de los casos puede
conducir a ese bizantinismo endogámico al que ya se han entregado muchas de
‘ciencias humanas’; pero que en el mejor puede resultar fructífero, pues
historiar la historiografía no es sino otra manera de evaluar críticamente la
disciplina y abrir, siquiera sea de manera indirecta, nuevas sensibilidades y campos
de investigación.
Este giro ‘interno’, disciplinar, no podría explicarse
sin ciertos precedentes fundamentales para que la ‘república historiográfica de
la arquitectura’ haya adquirido sus rasgos metadiscursivos. Entre ellos, uno de
los primeros —y tal vez el más relevante— fue la inflación historiográfica de
las décadas de 1960 y 1970, un periodo de abundantísima producción académica en
el que los temas, métodos y perspectivas de los historiadores asumieron para
los arquitectos un protagonismo inédito como sostén último de los discursos
críticos y aun ideológicos que hoy asociamos con la ‘posmodernidad’. Es verdad
que el sesgo reflexivo, operativo, que adquirió entonces la disciplina sirvió,
en primera instancia, para acercarla a la praxis disciplinar, al mundo del
proyecto. Pero no es menos cierto que propició en paralelo un acercamiento a la
teoría, que sirvió al cabo para que los historiadores de la arquitectura —que,
por otro lado, y desde mediados del siglo xx, venían apropiándose del
vocabulario, enfoques y métodos de las ciencias sociales— tendieran a convertir
su trabajo en algo intelectualmente problemático: en una suerte de exploración
crítica sobre la propia condición historiográfica.
Este giro intelectual fue tan fuerte como para que el
fin de la posmodernidad no supusiera el fin de los ‘buenos tiempos’ de la
historiografía crítica: si por un lado esta perdió buena parte del prestigio que
había llegado a tener para los arquitectos proyectistas, por el otro supo
compensar la mengua de crédito explorando nuevos modos acordes con los tiempos.
El primero de estos modos fue el de los relatos pos-manifiesto a la manera de
Frampton y Curtis —por citar solo dos grandes nombres—, que, si bien no
perdieron del todo su sesgo hagiográfico, sí fueron capaces de revisar la
genealogía de la modernidad deshaciendo algunos tópicos acuñados por las
vanguardias heroicas, aunque sin salirse en ningún momento del marco ideológico
de ‘lo moderno’. Otro modo de renovación fue el de la historiografía académica
que había permanecido al margen de la industria propagandística del Movimiento
Moderno, y que aplicó con éxito los nuevos enfoques metodológicos
—estructuralistas, iconográficos, culturalistas, marxistas— a periodos como el
Barroco, el Renacimiento, la Ilustración y también el siglo xix y las corrientes ‘no oficiales’ del
siglo xx. Y un tercer —y especialmente
fructífero— modo de la historiografía crítica consistió en la revisión del
concepto de ‘lo moderno’ para dar cabida a lo marginal, lo heterodoxo o,
simplemente, lo difícil de clasificar.
Entre los estudios centrados en lo marginal deben
destacarse, en primer lugar, los dedicados a movimientos y autores de difícil
encaje en los relatos ‘oficiales’ de la modernidad, desde el Expresionismo
hasta el Futurismo y el Constructivismo, pasando por figuras específicas como
Tessenow o Bruno Taut, por poner solo algunos ejemplos. También han sido objeto
de interés figuras y grupos de la heterodoxia de mediados del siglo xx, como
los situacionistas, Constant, los Smithson, Archigram y Richard Buckminster
Fuller, así como otras corrientes de la heterodoxia posterior, como la posmodernidad
fenomenológica-existencialista de la década de 1970 (la ‘otra posmodernidad’).
El desarrollo de estas historiografías interesadas en la marginal ha coincidió
con la proliferación de otra línea de trabajo cuyo interés ha estado menos en
la refutación o ampliación del canon moderno que en su perfeccionamiento
histórico-crítico por la vía del conocimiento intensivo, en especial a través
de las biografías críticas dedicadas a los grandes maestros como Le Corbusier,
Mies o Gropius —fermento, sobre todo en el caso de Le Corbusier, de una microindustria
cultural—, que han permitido recomponer estas figuras de una manera mucho más
compleja, problemática y fecunda. No menos fecunda ha sido esa otra pequeña
industria cultural que, a lo largo de estas últimas décadas, ha investigado las
modernidades nacionales, regionales e incluso locales, así como los flujos de
contaminación cultural entre países y continentes entreverados en complejísimas
urdimbres que solo ahora comenzamos a desentrañar y que nos están procurando
una visión mucho menos esquemática y más apasionante de ‘lo moderno’.
Por supuesto, cada una de estas líneas de
investigación ha traído aparejados sus propios problemas metodológicos. No solo
por las dificultades de encajar los estilos y autores presuntamente
consolidados en los nuevos marcos de interpretación, sino también porque lo
marginal o marginado, lo heterodoxo —lo ligado a discursos alternativos o
extraterritoriales—, exige muchas veces la revisión profunda de las
convenciones que sostienen los discursos canónicos. En este sentido, no pueden
dejar de mencionarse las tensiones fructíferas y aún no completamente resueltas
entre el discurso de ‘lo moderno’ y el discurso de la historiografía de los
periodos históricos —cada una de ellos con enfoques con frecuencia diferentes y
en ocasiones antagónicos—, y asimismo las tensiones entre el discurso ‘heroico’
construido por las historias-manifiesto de las décadas de 1930, 1940 y 1950 y
el discurso de lo moderno complejo o ‘mestizo’ que está dando a la luz la nueva
historiografía. Estas parejas dialécticas no agotan el problema: junto a ellas
han emergido nuevas tensiones que no tienen que ver tanto con lo moderno y su
relación con el resto de momentos históricos, o con lo moderno como constructo
que debe ser revisado, cuanto con la genealogía occidental de lo moderno y su
papel en el nuevo contexto de multiculturalismo ligado a la globalización. Se
trata de tensiones con un gran contenido polémico, incluso ideológico;
tensiones que se han procurado resolver ampliando el enfoque de estudio para
acercar la historiografía de la arquitectura a los relatos complejos y
panorámicos de las llamadas global
histories.
Historias globales
Las historias globales, multiculturales, poscoloniales
de la arquitectura son, evidentemente, el fruto de la mala conciencia. La mala
conciencia de una civilización que no tuvo empacho en blasonar de su
superioridad tecnocientífica y económica, cuando no de su superioridad cultural,
pero que, al mismo tiempo, lleva décadas inmersa en un proceso de contrición
que le ha llevado a revisar —a veces incluso a minar— sus propios cimientos
intelectuales. Esta mala conciencia y esta contrición se han hecho depender de
varios asaltos críticos, de los cuales acaso el fundamental ha consistido en la
enmienda al llamado ‘eurocentismo’ o el ‘occidentalismo’: un fenómeno propiciado
por el relativismo culturalista y etnográfico y que comenzó a hacerse explícito
en la década de 1970 por medio de la contracultura y el redescubrimiento de la
arquitectura popular de todo el mundo, antes de que los ‘estudios
poscoloniales’ lo actualizaran por medio de un nuevo aparato crítico y
conceptual que ha adquirido muchas veces un fuerte cariz ideológico y político.
En lo que toca a la historiografía arquitectónica, el
enfoque poscolonialista está presente hoy en los centenares de papers que se publican cada año sobre
tradiciones, autores o colectivos marginados por el discurso dominante o bien
asimilados un tanto folclóricamente mediante la perspectiva simplista del
‘exotismo’. En esto, la crítica al eurocentrismo sin duda ha sabido aprovechar
el impulso que las ‘microhistorias’ han dado
a otras corrientes críticas como los estudios culturales y de género. Con todo,
y por muchas que sean sus deudas metodológicas con lo singular y lo marginal
reivindicado a través de relatos hiperespecíficos, la historiografía
poscolonialista no ha renunciado a la formalización más sistemática y de amplio
alcance propia de un género que ha proliferado, sobre todo, en el marco
cultural germano y anglosajón: el de las llamadas ‘historias globales’. Se
trata de relatos que, desbordando los límites de ‘Occidente’ —ya de por sí
amplios—, y procurando no recaer en los prejuicios del eurocentrismo, intentan
dar cuenta de todas las tradiciones arquitectónicas no tanto a la manera
conciliatoria de un Frampton —es decir, explicando lo local a la luz de lo
moderno occidental—, cuanto por medio de relatos panorámicos y de sesgo
antropológico, social y simbólico que atienden a cada fenómeno arquitectónico
en su propia cultura sin renunciar a una visión omnicomprensiva y en muchos
casos literalmente ‘global’.
Las historias globales sintonizan con las
preocupaciones críticas de hoy, pero no dejan por ello de incardinarse en una
tradición muy larga que se confunde con el origen de la historiografía
arquitectónica como disciplina autónoma: la tradición de las ‘grandes
historias’ de la arquitectura iniciadas a mediados del siglo xix. Sus padres fundadores —Daniel Ramée,
Franz Kugler, Wilhelm Lübke, James Fergusson, Eugène Viollet-le-Duc, y más
tarde Auguste Choisy y Banister Fletcher, entre otros— delinearon grandes
panoramas sinópticos donde las obras de arquitectura, clasificadas por estilos,
se explicaban por la influencia de los rasgos específicos —culturales,
raciales, ambientales, históricos— de cada país. El objetivo último de este
empeño panorámico no estaba tanto en dar cuenta de las influencias
transversales entre ciertos estilos y otros, cuanto en conseguir una taxonomía
lo más completa posible de la creación arquitectónica, siguiendo en cierta
medida los modos con que la biología había conseguido ir ‘rellenando las
casillas’ de la creación natural. Este sigue siendo, en buena parte, el empeño
de los inmensos frescos históricos que ensayan hoy los historiadores
poscolonialistas, desde el meritorio A
History of Architecture: Settings and Rituals (1988) de Spiro Kostof —reescrito
como World Architecture: A Cross-Cultural History (2013) por Richard
Ingersoll — hasta textos que de sesgo antropológico como Architecture of First Societies: A Global Pespective (2013), de
Mark M. Jarzombek (1954), pasando por las ya citadas y liminares revisiones de
la modernidad a cargo de Kenneth Frampton y, sobre todo, William Curtis, definidas
por su aspiraciones globales y hasta cierto punto ecuménicas.
Cualquier ecumenismo, empero, es problemático. También
en lo que toca a la historiografía de la arquitectura, que en su afán por
incorporar al canon todas las latitudes —incorporando de paso sus problemas y
contradicciones— debe hacer frente a los mismos problemas que tuvieron que encarar
los historiadores panorámicos del siglo XIX: el de selección y el de la
sinopsis. El de la selección es un problema de perspectiva, que pone al
historiador en el brete —tan de nuestro tiempos— de definir y justificar
previamente el punto de vista desde el que trabaja y asumirlo críticamente para
responder a cuestiones como ‘¿La perspectiva del autor occidental, simplifica,
vela, opaca, inevitablemente distorsiona, el acercamiento a otras
civilizaciones?¿La invalida de hecho?’ Y en la misma línea: ‘Las tradiciones,
problemas, contradicciones de cada civilización, ¿no deberían explorarse desde
dentro?’ En este sentido, ‘¿no sería cualquier historia global escrita desde
Occidente un acto de colonialismo cultural, por muy sensible y rigurosa que se
pretenda?’
Se trata de preguntas de difícil respuesta, que a
veces rayan en el bizantinismo para confundirse con tomas de postura políticas,
y que en cualquier caso apuntan al segundo gran problema de las historias
globales: el de la sinopsis narrativa. Una vez planteada la antología
ecuménica, ¿cómo plantear el relato historiográfico? ¿Por medio de una
estrategia ‘horizontal’ que coloque las diferentes ‘arquitecturas’ del mundo
una al lado de otra, asumiendo en buena medida su condición de compartimentos
culturales estancos, un poco a la manera de las grandes historias del siglo
XIX? ¿O bien rompiendo los compartimentos estancos mediante fugas horizontales
y verticales que relacionen unas arquitecturas con otras a través de ciertos
lazos genealógicos y ciertas relaciones de contaminación cultural? El reto es
tan difícil como apasionante, y para dar cuenta de su complejidad —de su
potencial fecundidad pero asimismo de sus contradicciones y limitaciones
ínsitas— el lector interesado puede acudir a títulos como The Future of Architecture Since 1989: A Worldwide History (2016),
de Jean-Louis Cohen, un libro que construye la longue durée de la
modernidad arquitectónica a través de la relación abierta y compleja de
diferentes focos y cronologías.
Comunicación,
pensamiento y cultura digital
Con todas sus contradicciones —que en buena medida son
también las de las ciencias humanas en los tiempos globales—, las ampliaciones
ecuménicas y poscoloniales del canon son, como ya se ha apuntado,
manifestaciones parciales de una doble y complementaria revisión: la de la
modernidad arquitectónica y la de la historiografía en cuanto disciplina. Una
revisión abierta que ha seguido líneas diversas, y que últimamente se ha
enriquecido con enfoques que, trascendiendo los discursos convencionales sobre
los autores y los estilos —y al hilo de la ‘estética de la recepción’—, han
puesto el foco en la condición mediática del ‘sistema de la arquitectura’.
El reciente giro historiográfico hacia los mass media no podría entenderse sin los
estudios pioneros de Marshall McLuhan sobre las paradojas de los sistemas de
comunicación, y tampoco sin la obsesión semiótica que embargó a los arquitectos
durante la década de 1970. Se trata de una huella tardía de ciertos afanes de
la posmodernidad; pero, por supuesto, también es el fruto de la poderosísima
influencia de la cultura digital contemporánea, que ha trastocado muchos
paradigmas y abocado al olvido infinidad de temas y herramientas concebidos
durante la primera modernidad.
En la historiografía arquitectónica, el impacto de los
mass media y la cultura digital se ha
dado de modos diversos, complementarios y en general fecundos. Siguiendo la
estela de McLuhan, Mario Carpo en el liminar Architecture in the Age of Printing (2001) ha analizado el cambio
de paradigma discursivo y profesional que supuso la irrupción de la imprenta en
la arquitectura del Renacimiento con un enfoque tecnológico y discursivo
inédito que ha conseguido aportar nueva luz sobre el tratadismo clásico. Influida
asimismo por McLuhan, así como por las tesis de Foucault, la microhistoria y
los Estudios Culturales, Beatriz Colomina ha trabajado por su parte la relación
de la arquitectura no solo con los mass
media, sino también con la sexualidad y la salud, en obras como Privacy and Publicity: Modern Architecture
as Mass Media (1994) o Clip/Stamp/Fold:
The Radical Architecture of Little Magazines 196X-197X (2000). Se trata de
autores que, ensayando nuevas perspectivas, han contribuido como pocos al floruit contemporáneo de los estudios
sobre arquitectura y medios de comunicación; un tema que se ha explorado
sistemáticamente por medio de una abundantísima producción historiográfica
dedicada a las revistas de arquitectura, la publicidad, la edición, el
comisariado y su papel en la construcción del discurso moderno.
Estos enfoques, por supuesto, no agotan el problema de
la comunicación arquitectónica. Más allá de las publicaciones periódicas, las
exposiciones, los libros-manifiesto y el sistema moderno de la comunicación
arquitectónica, durante siglos el medio principal de transmisión de las ideas
de los arquitectos fueron los tratados, los manuales y las historias; un hecho
que de inmediato reconduce el tema desde el problema de la comunicación al de
la difusión del pensamiento arquitectónico en general. En lo que toca a la
historiografía, este problema ha tomado formas que van desde la compilación de
textos de teoría en antologías y estudios monográficos hasta la elaboración de
historias de las ideas en sentido amplio, pasando incluso por el planteamiento
de microhistorias centradas en la evolución del vocabulario arquitectónico.
Las antologías, compilaciones críticas y estudios
monográficos dedicados al pensamiento arquitectónico han sido, como cabía
esperar, de muy diversa condición. Los ha habido sobre la tratadística clásica,
como el liminar de Dora Wibenson Architectural
Theory and Practice from Alberti to Ledoux (1982). Los ha habido centrados
en los textos fundamentales de la modernidad, como el fundacional de Ulrich
Conrads —Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts (1964)— y los más recientes de K. Michael Hays —Architectural Theory since 1968 (1998) y
Harry F. Mallgrave con David Goodman —An
Introduction to Architectural Theory: 1968 to the Present (2011)—. Y
los ha habido, finalmente, enfocados en las tradiciones tratadísticas de cada
país. Por su parte, en lo relacionado con la historiografía de la teoría
arquitectónica, deben citarse títulos como Geschichte
der Architekturtheorie (1985), de Hanno-Walter Kruft, Vitruve et le vitruvianisme. Introduction à l’histoire de la théorie
architecturale (1991), de Georg Germann, y la aún más ambiciosa Modern Architectural Theory: A Historical
Survey, 1673-1968 (2005), del ya citado Mallgrave, a los que habría que
sumar dos títulos centrados en la historiografía del Movimiento Moderno cabe
citar, entre otros, dos títulos importantes: The Historiography of Modern Architecture (1999) de Panayotis
Tournikiotis —cuyo análisis semiológico
resulta pionero en la medida en que su tema no es tanto la teoría de la
arquitectura en general cuanto la propia historiografía, la historia convertida
en metahistoria— y Histories of the
Immediate Present: Inventing Architectural Modernism (2008), del ya citado
Anthony Vidler, que investiga lo moderno en cuanto constructo historiográfico.
Lo anterior sugiere que el interés particular por los mass media y el interés general por la
comunicación ha tenido una importante derivado en los estudios centrados en la
historia de las ideas arquitectónicas y su transmisión a lo largo de la
historia; un tema con un gran potencial académico y que, en lo que tiene que
ver con ámbitos como la historia de la historiografía, están en buena medida
por explorar. También está por explorar el uso historiográfico de los nuevos
instrumentos digitales, en especial el análisis de big data: no tanto para desentrañar —como si fuera un fin en sí
mismo— los datos obtenidos de publicaciones y libros escaneados, cuanto para
convertir tales datos manejados a gran escala en el sustrato para nuevas
síntesis y enfoques a largo plazo: una especie de longue durée braudeliana pasada por el tamiz digital. Así lo
defienden, por ejemplo, David Armitage y Jo Guldi en The History Manifesto (2014), un libro cuyas lecciones podrían ser
válidas para la historiografía arquitectónica.
Giros tecnológicos y medioambientales
La descripción de la ‘república historiográfica’ de la
arquitectura en estos últimos cuarenta años no estaría completa sin citar otro
tipo de historias cuya relevancia no ha hecho sino crecer en los tiempos
hipertécnicos y antropocénicos que hoy corren: las historias de la tecnología
y, junto a ellas, las historias de la arquitectura consideradas desde el punto
de vista del medioambiente. De las dos, la historiografía sobre la técnica
arquitectónica es la que tiene más solera, en la medida en que se retrotrae,
cuando menos, a los estudios de Viollet-le-Duc, Choisy, Wallis, Semper o Durm
o, ya en el siglo xx, Jacques
Heyman y sobre todo Hans Straub. Últimamente, esta tradición
historiográfica se ha enriquecido desde
perspectivas diversas pero en buena medida complementarias: la positivista y la
culturalista. La primera de ellas ha hallado un campo de cultivo privilegiado
en las nuevas cátedras de Historia de la Construcción. Su enfoque empírico
sigue la tradición positivista y ha dado pie a una abundante colección de
estudios a cargo de autores como Robert Mark, Jean-Pierre Adam o Giovanni y
Michele Fanelli, entre otros muchos. La variedad no es menor en lo que toca a
las historias técnicas de corte más culturalista, que abarcan desde los
planteamientos operativos de Frampton en sus Studies in Tectonic Culture hasta los enciclopédicos relatos con
enfoque constructivo y al mismo tiempo teórico de Roberto Gargiani. A los
anteriores deben sumarse los estudios históricos sobre materiales específicos, amén
de las dos dispares e influyentes aproximaciones al viejo problema de la
relación entre ciencia, tecnología y arquitectura: Architecture and the Crisis of Modern Science (1983), de Alberto
Pérez-Gómez, y Les architectes et les
ingénieurs français dans le Siècle des Lumières (1988), de Antoine Picon.
En lo que se refiere a la historiografía planteada
desde una perspectiva ‘energética’, ‘termodinámica’ o —si se prefiere utilizar
un término más amplio— ‘medioambiental’, es indudable que su desarrollo ha
tenido mucho que ver con la conciencia ecológica que parece definir hoy al
capitalismo, y en este sentido la aproximación medioambiental a la arquitectura
debe considerarse como un fruto más bien tardío del cambio de paradigma que
está afectando a todas las ciencias humanas. Así y todo, no puede decirse que
la historiografía medioambientalmente sensible sea un fenómeno nuevo, pues de
hecho cuenta ya con un puñado de textos pioneros que incluso podrían
considerarse ‘clásicos’, desde Technics
and Civilization (1934) de Lewis Mumford, Mechanization takes Command (1948) de Sigfried Giedion y American Building: The Forces that Shape it
(1947) de James M. Fitch hasta The
Architecture of Well-tempered Environmnent (1968) de Reyner Banham, pasando
por la trilogía que Lawrence Wright dedicó en los años 1960 a la calefacción,
los aparatos sanitarios y el confort doméstico. A estos clásicos de primera
hora deben sumarse otros dos algo más tardíos: Thermal Delight in Architecture (1979), de Lisa Heschong —que es
una breve pero delicadamente fenomenológica introducción a la historia de la
arquitectura desde el punto de vista de los ambientes que envuelven al cuerpo
humano— y, sobre todo, El fuego y la
memoria: sobre arquitectura y energía (1991), de Luis Fernández-Galiano
(1950), un texto tan rico como difícil de catalogar que es deudor de las
visiones técnicas de Banham y Steadman tanto como de las aproximaciones
antropológicas de Rykwert y Choay, y en el que, al mismo tiempo que se ensaya
una aproximación termodinámica a la arquitectura, se propone una breve historia
de la disciplina desde el punto de vista del medioambiente.
Junto a los clásicos de Mumford, Giedion, Banham,
Wright, Heschong y Fernández-Galiano deben citarse otras aportaciones que
poseen un carácter menos ensayístico que propiamente historiográfico. Por un
lado, revisiones del Movimiento Moderno planteadas desde el punto de vista del
higienismo y la salud, como la de Paul Overy en Light, Air and Openness, Modern Architecture Between the Wars
(2008). Por otro lado, trabajos más recientes que abordan la arquitectura del
siglo xx desde el punto de vista del clima, como los de Michael Osman y Daniel
A. Barber centrados en los Estados Unidos —Modernism’s
Visible Hand: Architecture and Regulation in America (2018) y Modern Architecture and Climate (2020),
respectivamente—, y como los de Joaquín Medina Warmburg (1970) y Claudia Shmidt
sobre la arquitectura latinoamericana —The
construction of climate in modern architectural culture, 1920-1980 (2015).
Lo anterior puede completarse con la primera aproximación al problema en un
sentido temática y cronológicamente amplio y transversal: Historia medioambiental de la arquitectura (2019), de quien esto
suscribe.
Por su carácter diverso y en buena parte inédito, la producción
historiográfica ha conseguido ser más fructífera que la producción teórica y
crítica. De una parte, han aparecido revisiones de la modernidad canónica, ya
sea para proclamar un mentís casi completo al contenido de las
‘historias-manifiesto’ —como en el caso de los posmodernos—, ya sea para
matizarlo, reformarlo o ampliarlo —como en la historias revisionistas—, o bien
para recuperar corrientes y autores de difícil encaje en los cánones establecidos
—historias sobre heterodoxos. De otra parte, la crítica al eurocentrismo ha
propiciado la aparición de historias transculturalistas en las que la
arquitectura y su historia se han intentado presentar como un fenómeno global.
Al mismo tiempo, se ha ido completando el conocimiento histórico sobre ciertos
periodos conflictivos, como el Manierismo y la Ilustración, así como sobre las
versiones regionales y locales de las grandes corrientes estilísticas, y, al
hilo de los discursos críticos de la modernidad operados desde el
estructuralismo tardío y el relativismo de los Estudios Culturales, han
emergido también historias y microhistorias orientadas a desvelar la relación
de la arquitectura con los mass media,
la cultura digital, el sexo y el género. Finalmente, se ha ampliado el campo de
las investigaciones históricas para abarcar asuntos como el desarrollo del
pensamiento arquitectónico, la evolución tecnológica y la relación de la
arquitectura con el medioambiente; campos que son relativamente nuevos y que en
muchos sentidos adolecen todavía de la inmadurez de los movimientos en curso,
pero de los que cabe esperar aportaciones relevantes.
La modernidad y la posmodernidad, lo local y lo
global, lo eurocéntrico y lo regional, el Movimiento Moderno y los estilos
históricos, los grandes relatos y las microhistorias, los manuales y las
biografías, la producción del conocimiento y su difusión, la práctica y la
teoría, la forma y la técnica, la técnica y el medioambiente: todas ellas son
polaridades que, de una u otra manera, están presentes en los enfoques
historiográficos que se acaban de reseñar; enfoques que, si bien dan cuenta de
la riqueza de una disciplina tan introvertida y exigente y al mismo tiempo tan
sensible a lo social como la arquitectura, por fortuna no consiguen agotarla.
En este sentido, cabe esperar que el futuro próximo depare frutos en otros
campos de investigación ligados a preocupaciones contemporáneas: las nuevas historias
globales de la arquitectura; las microhistorias heterodoxas sobre autores y
obras presuntamente convencionales; las historias sociales de la arquitectura
centradas en el papel de las instituciones, la crítica y la opinión pública en
la construcción de los diferentes paradigmas; las historias culturales de los
materiales de construcción; las historias de herramientas como el dibujo o los
sistemas de representación; las historias urbanas y territoriales desde el
punto de vista del medioambiente; las historias de la pedagogía arquitectónica;
las historias de las historiografía enfocadas tanto en clave cosmopolita como
nacional; las historias económicas de la arquitectura; las historias de los
usos políticos de la arquitectura... En fin, historias y relatos que servirán
para reelaborar y ampliar la idea de la historiografía y, con ella, la idea de
la propia arquitectura.
