Ideologías ambientales
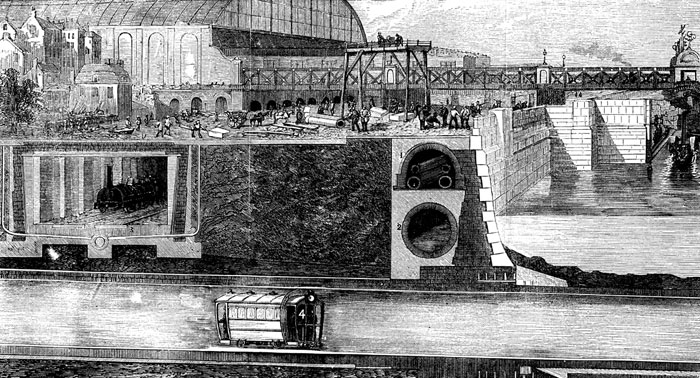
“La historia se escribe
en las alcantarillas”. Enunciada por Victor Hugo en Les Miserábles, la sentencia alude
a las cloacas de París —al “intestino de Leviatán”, como las llamó el escritor
francés— pero sirve también para dar cuenta de la preocupación contemporánea
por el entorno. Con su concreción casi grosera, la imagen de la alcantarilla
impele a explorar el lado turbio de nuestras ciudades, el subsuelo sucio y su
no menos sucia memoria, la infraestructura física pero también mental que
determina cualquier relación con el medioambiente.
Felipe Fernández-Armesto
ha escrito que toda historia es, en el fondo, una historia ecológica. Y tiene
razón siempre que se entienda que tal historia tiene dos facetas. Es la
historia heroica de los modos con que el ser humano ha ido construyendo la ‘naturaleza’;
y es asimismo la historia prosaica de las herramientas de todo tipo con que la
civilización ha llevado a cabo tal empeño. La palabra ‘alcantarilla’ sugiere
así dos connotaciones entrelazadas: significa el mundo oculto de las
infraestructuras que modelan las ciudades y los territorios; y significa
asimismo el mundo, no menos oculto, de las ideologías con que las sociedades y
culturas han concebido su medio. Uno y otro mundo —la alcantarilla física y la
intelectual— se pertenecen, aunque las relaciones entre ambos se den menos a la
manera previsible de Marx —la infraestructura como sostén de la
superestructura— que a la manera, más inquietante, de Freud: la infraestructura
como lo soterrado, lo reprimido, lo inconsciente.
En lo que toca a nuestras
ciudades y territorios, sacar a la luz ese inconsciente reprimido significa,
entre otras cosas, desvelar las ideologías con las que las sociedades vienen
abordando el medioambiente desde principios del siglo XX. Ideologías que no
siempre se han reconocido como tales y que se han mezclado para aumentar la
confusión, pero que resultan indispensables a la hora de formular ciertas
preguntas: ¿Cómo ligar factores tan diversos como los recursos materiales, el
confort, la experiencia estética, la sanidad o las políticas ambientales? ¿Qué
papel tiene la arquitectura en ello? ¿Con qué herramientas intelectuales pueden
contar el arquitecto, el urbanista, el tecnócrata, el político o el simple
ciudadano para entender y construir su Umwelt?
¿Qué principios determinan nuestras expectativas medioambientales?
Es posible ensayar una
brevísima historia de estas ideologías medioambientales; una historia que
comenzaría con la más influyente de todas ellas: el higienismo. Sostenida en
las tecnologías del siglo XIX —y, sobre todo, en el poder financiero que hizo
posible que las administraciones públicas intervinieran en las ciudades a una
escala sin precedentes—, la ideología higienista consiguió llevar a cabo el
proyecto reformista que se venía planteando desde la Ilustración. Y lo hizo por
medio de dos herramientas complementarias: la higienización y la
monumentalización. La higienización merced a las grandes infraestructuras de
alcantarillado y agua potable que se construyeron en ciudades como el París de
Haussmann y el Londres de Bazalgette. Y la monumentalización del espacio
resultante de tales operaciones de limpieza; un espacio limpio, isótropo,
disciplinado, que se enriqueció con innumerables dispositivos simbólicos y
coercitivos: desde los grandes edificios del poder hasta las plazas, avenidas y
calles de ese artefacto admirable que llamamos ‘ciudad moderna’. La gran virtud
del higienismo fue que, sin dejar de ser un movimiento reformista —es decir,
impulsado de ‘arriba abajo’—, supo incardinarse con naturalidad en el
imaginario de unas clases medias que concibieron la higiene —y su hermano
conceptual el confort— menos como una construcción técnica que como un conjunto
de prácticas civilizatorias. Es decir: como un modo de vida.
El impacto de la
ideología higienista del siglo XIX fue tan grande como para que sus ecos siguieran
resonando en la siguiente centuria a través de una serie de pertinaces lugares
comunes. El primero, darwinista y eugenésico, proclamaba que el entorno podía
determinar al individuo, es decir, que los ambientes sanos y equilibrados producían
individuos equilibrados y sanos, y los ambientes decrépitos individuos decrépitos.
El segundo, derivado del anterior, postulaba que el higienismo debía ser un
instrumento de mejora no solo del individuo sino de la sociedad. El tercero
—corolario arquitectónico— dictaminaba que los edificios y las ciudades, en
cuanto ambientes habitados, podían contribuir no solo a la salud de los
individuos sino también a algo más difícil de lograr: su felicidad. Pese a su
simplismo cientificista —o quizá precisamente por él—, los tres lugares comunes
consiguieron reinterpretar el higienismo decimonónico en un tono menor que
encontró su gran tema en el culto al cuerpo y su gran coartada en el miedo a
las enfermedades infecciosas. Sobre esta base higienista crecieron las nuevas teorías urbanísticas y terapias
‘naturalistas’ del Movimiento Moderno, que postularon el retorno a la luz
natural y el aire libre, esto es, el retorno a las “verdades esenciales de la
arquitectura”, como escribió Le Corbusier.
La segunda ideología
medioambiental del siglo XX —la tecnocrática— fue otro producto tardío de la
modernidad disciplinaria. Lo fue, sobre todo, porque prolongó el viejo ideal
del progreso como domesticación de la naturaleza. Si a mediados del siglo XIX, Fourier
había creído en necesidad de habitar los polos y en la posibilidad de cambiar
el clima terrestre por medios artificiales, un siglo más tarde tanto los
cosmistas soviéticos cuanto los tecnócratas del capitalismo a la manera de
Richard Buckminster Fuller anunciaron el comienzo de una nueva época de
colonización global que habría de sostenerse en los poderes de la tecnología y
en la inteligencia de los ingenieros. Poco importó que tal perspectiva
propiciara la imagen protosostenible de la Tierra como una nave espacial cuyo
destino debía guiarse con prudencia: en rigor, la ideología de la tecnocracia
no se salió del paradigma ciencia-progreso que los grandes optimistas del siglo
XX habían heredado de los grandes optimistas de la Ilustración, con las consecuencias
conocidas.
No deja de ser
interesante que la gran época de la tecnocracia coincidiera con la de una
ideología de condición más crítica pero que nunca llegó a amenazar el sistema:
el ‘bioclimatismo’. El término, acuñado por el arquitecto y tecnólogo Victor
Olgyay en 1963, sugería dos propuestas en parte contradictorias: el aprendizaje
de ‘lo distinto’ mediante la indagación en las culturas materiales con que cada
sociedad se había relacionado con el medioambiente; y la asimilación de tales
culturas a lo universal mediante un lenguaje amplio y cosmopolita, el moderno.
Planteada desde una difícil ecuanimidad y un no menos difícil ecumenismo, la
perspectiva bioclimática fue una solución de compromiso que resultó valiosa en
la medida en que alentó el ‘regionalismo crítico’: el mismo, por cierto, que
hoy sostiene parte de las corrientes antiglobalización.
La antiglobalización
también se nutrió de una ideología afín a la bioclimática pero mucho más
crítica que ella: la ecológica. Crecida en los tiempos del descontento de la
abundancia —los tiempos del jipismo—, y sostenida por una poderosa panoplia de
conceptos y herramientas de origen científico y por la no menos poderosa jerga
de los filósofos antisistema, la ideología ecológica intentó reemplazar los
lugares comunes del higienismo y la tecnocracia. El cuidado frente a la
domesticación de la naturaleza, lo local-artesanal-cultural frente a lo
cosmopolita-industrial-civilizatorio, la complejidad orgánica frente al
simplismo mecanicista y la tecnología pasiva o low frente a la activa o high
fueron polaridades que no dudaron en asumir los jóvenes desencantados a los
que, durante la crisis energética de 1973, la coyuntura pareció dar la razón.
Fue un espejismo, claro: los tiempos energética y políticamente atribulados de
la década de 1970 dejaron pronto paso a los de un capitalismo aggiornado y sin prejuicios cuya
existencia volvió a depender del uso indiscriminado de energía barata.
Por supuesto, este retour à l’ordre fue otro espejismo. El
complaciente fin de la historia proclamado por Francis Fukuyama en 1991 y la
tesis subsiguiente sobre el ‘último hombre’ adquirieron tintes sombríos cuando
los primeros datos del impacto antropocénico hicieron que lo del last man se convirtiera en una
imprevista e inquietante profecía. El agujero de la capa de ozono primero, las
emisiones de gases de efecto invernadero después y el aumento de la temperatura
más tarde enturbiaron la mirada sobre el globo. A partir de ese momento, la
Tierra —la Blue Marble— ya no pudo contemplarse con los cándidos ojos con que
lo hicieron los astronautas en 1972, sino con implicación, con desasosiego, con
alarma.
El sentirse concernido
por el planeta se ha convertido en un lugar común, acaso el fundamental de la
ideología que, acompañando al viejo ecologismo, ha ido creciendo estos últimos
veinte años: la de la sostenibilidad. ¿Qué aporta respecto a las anteriores? Aporta
un aparato conceptual poderoso y con una doble raíz energética —exergía,
entropía, termodinámica— y medioambiental —ciclo de vida, reciclaje, desarrollo
limitado—; y aporta asimismo un aparato moral, incluso político o cuasi
religioso, que se ha dotado
de sus propios tótems, tabúes, sacerdotes, tablas de la ley y milenarismos. Si
el aparato técnico convierte a la ideología sostenible en una disciplina
contable cuyo objeto es determinar los impactos cuantitativos en el
medioambiente, el aparato moralista hace de ella un discurso suasorio cuyo
objeto último es la conversión: la conversión a otro modo de vida. No se trata
ni de candidez ni de ironía: si algo nos ha enseñado la complejidad de los
problemas medioambientales es que las soluciones no dependen tanto de
decisiones técnicas cuanto de decisiones éticas y políticas que afectan a
sociedades enteras.
En 1930, Sigmund Freud
postuló en El malestar de la cultura
que el progreso de la sociedad dependía de la represión de las pulsiones
sexuales y agresivas de los individuos, y que este proceso creaba un
inconsciente que afloraba como sentimiento de culpa, de manera que cuanta más
represión —cuanta más cultura— mayor resultaba ser la culpabilidad. Algo
semejante cabe aplicar a nuestra relación con el medioambiente: hemos ido
reprimiendo nuestro impulso atávico a servirnos violentamente de los recursos
naturales, y lo hemos hecho por medio de ideologías que en el fondo no hacen
sino dar forma a nuestro sentimiento de culpa. Examinar la compleja historia de
esa culpabilidad es uno de los retos del Homo
Antropocenicus.
