Jean Prouvé, civilizar la técnica
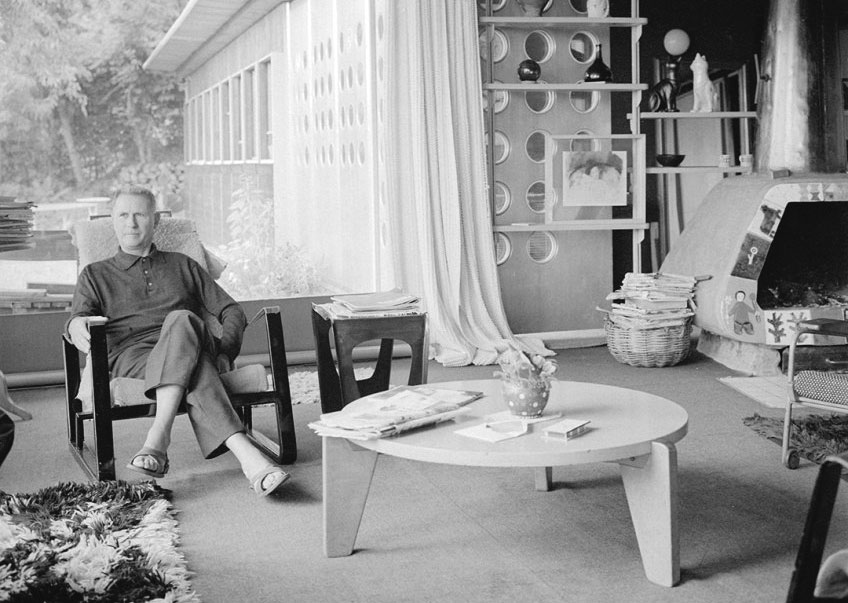
Tocado por la varita de los historiadores, Jean Prouvé
dejó de ser un constructor de taller para convertirse en uno de los grandes
diseñadores del siglo xx. Lo tuvo todo para que la diosa de la fortuna crítica
le concediera sus dones, aunque fuera post mortem: hijo de la fragua
tanto como de la fábrica, Prouvé fue un outsider y un pionero, y esto le hizo
merecer también la condición con que suele completarse la tríada del prestigio
heroico, la de creador incomprendido.
Esta etopeya triádica acerca a Prouvé a otras figuras
coetáneas cuya fortuna crítica estribó asimismo en la marginalidad, la profecía
y el fracaso, como Richard Buckminster Fuller, aunque el paralelismo diste
mucho de ser perfecto. Como Bucky, Prouvé ensayó una arquitectura no
convencional, pero, a diferencia de él, no dejó nunca de tener encargos reales.
Como Bucky, Prouvé tuvo fe en el progreso, pero nunca aspiró a predicarla
porque su fe se sostuvo menos en palabras que en obras. Y, como Bucky, Prouvé
fue ducho en el arte de fracasar, aunque no tanto porque su visión se
anticipara al futuro cuanto porque quedó anclada en su pasado artesanal.
Nacido en Nancy en 1901, Prouvé quiso estudiar
ingeniería, pero la escasez de medios le llevó a aprender el oficio de herrero.
No fue un herrero al uso, sino un virtuoso que enseguida colaboró con buenos
arquitectos forjando refinadas verjas y barandillas que unas veces seguían los
dictados del Art Nouveau y otras los del Art Déco. En 1925 visitó en París la
Exposición Internacional de Artes Decorativas, donde descubrió el lenguaje de
la máquina. Fue toda una revelación para el joven artífice que soñaba con
construir automóviles y aeroplanos y que, a su vuelta a Nancy, decidió hacerse
‘moderno’ convirtiendo su forja —que era aún una especie de fragua de Vulcano—
en un taller con sopletes, perforadoras, afiladoras y pulidoras, que pronto
contó también con la máquina que habría de dar forma no solo al metal sino al
propio Prouvé: la plegadora de chapa.
La plegadora no fue para Prouvé una herramienta más; fue
una suerte de piedra filosofal que hacía de las humildes láminas de acero o
aluminio un material cuasiperfecto con el que podía conformarse cualquier
elemento constructivo, y que, en cuanto tal, comportaba un poderoso principio
de diseño: que la forma y la estructura coincidieran por mor de la eficacia.
La fascinación por las posibilidades de la chapa plegada
fue tan grande como para que Prouvé renunciara para siempre a los catálogos y
los cálculos que entonces eran convencionales en el mundo de la construcción. A
los catálogos, porque la nueva técnica reemplazaba los perfiles de acero
laminado que habían hecho suyos maestros como Mies van der Rohe pero que Prouvé
juzgaba un despilfarro, por sobredimensionados. Y a los cálculos, porque la
inercia y resistencia de las complejas secciones de chapa plegada, imposibles
de determinar por medios matemáticos, exigían un método de prueba y error
basado desde el principio en la elaboración de prototipos que se iban refinando
por medio de decenas de variantes hasta alcanzar la forma más eficaz. Se
trataba de un método que era a la vez racionalista, artesanal y gremial, por
cuanto aspiraba a la construcción objetiva y colectiva del objeto único y
perfecto; un método con el que el antiguo ferronnier se sintió siempre a
gusto pero que tenía poco que ver con el taylorismo que hacia 1950 se estaba
instalando en Europa. Es decir: poco que ver con lo que entonces se consideraba
el ‘futuro’.
Pero sería un error despachar a Prouvé con la etiqueta de
artesano racionalista y anacrónico. Su trabajo parte del material pero es fruto
de una estética muy refinada que, aun debiéndose al amor moderno por lo ligero
y lo carenado, no cae en los estilemas del maquinismo. Es cierto que Prouvé
podía llegar a incurrir en la loa de los automóviles y aeroplanos, y frecuentar
los lugares comunes que, sin sonrojarse, repetían también Fuller y Banham
(«¿Son nuestras escuelas, nuestros edificios públicos, nuestras viviendas,
nuestro urbanismo, dignos de la época de la mecanización y de la era
atómica?»). Pero no es menos cierto que, en la obra de Prouvé, el discurso del
maquinismo no da pie a edificios que parecen máquinas, sino a edificios que se
construyen como máquinas y que, en el empeño de optimizar el material, se
vuelven livianos, por no decir que conscientemente frágiles y perecederos.
Esta estética de la liviandad y la obsolescencia se
evidencia en las mejores construcciones de Prouvé: en el aeroclub Roland Garros
(1935), manifiesto de la chapa plegada; en la Casa del Pueblo de Clichy (1936),
obra maestra de la modulación; en los pabellones desmontables para la Société
Centrale des Alliages Légers (1939), donde se utilizó por primera vez el
pórtico central en caballete; en la casa de emergencia Standard (1947), dotada
de un sistema mixto de madera y aluminio; en el sillón Kangourou (1948), cuyo
perfil expresa un delicado equilibrio de flexiones, tracciones y torsiones; en
la casa y escuela Coque (1950-53), con sus esbeltísimas secciones de cubierta;
en las viviendas de Meudon (1950), que parecen flotar como barcos sobre un
lecho de roca; en la casa Prouvé (1952), construida con material sobrante de
fábrica; en la casa Les Jours Meilleurs (1953), con la que Prouvé atendió la
llamada del abate Pierre para cobijar a los sintecho en el riguroso invierno de
aquel año; y en fin, en la casa Sahara (1958), inspirada en una jaima y cuya
ligereza parece desafiar al sentido común.
Tan admirables como poco influyentes, los ejemplos
anteriores no cambiaron la industria de la construcción en Francia. ¿Fracasó
entonces Prouvé? Lo hizo en la medida en que sus proyectos nunca se fabricaron
a gran escala, y en la medida también en que la empresa L’Aluminium Français
—accionista de los Ateliers Jean Prouvé— se acabó haciendo con el control de la
fábrica en Maxéville, de manera que Prouvé tuvo que reconvertirse en ese tipo
consultor ajeno al taller que detestaba. Para el antiguo ferronnier, aquello
fue una tragedia: una tragedia que ilustra bien lo anacrónico de su modelo
artesanal basado en la industrialización cerrada y la prefabricación.
En el fracaso de Prouvé estaba, empero, la semilla de su
éxito. Y no tanto por la sostenibilidad de sus edificios —la tan celebrada
Maison Tropicale (1949), toda de aluminio y transportada en avión al Congo,
provocaría hoy escalofríos a cualquier certificador medioambiental—, ni por la
impronta estética que su high-tech ‘povero’ haya podido dejar en autores como
Alejandro de la Sota, Ábalos & Herreros o Lacaton & Vassal, sino, más
bien, porque su método de trabajo —atento a lo concreto, abierto al tenaz perfeccionamiento
en taller y, por tanto, inviable en los tiempos duros del taylorismo— comienza
a tener sentido hoy, con la consolidación progresiva de la artesanía digital.
Sostenido en su amor al material y en su agudo sentido estético, Prouvé encaró
sin demasiado éxito un programa ambicioso: civilizar la técnica. Ahora, el
Espíritu del Tiempo —que sopla siempre donde quiere— parece estar orientando
tal programa hacia el futuro: un futuro que acaso espera a nuevos Prouvés.
Este artículo fue publicado originalmente como "Civilizar la técnica. Revisando a Jean Prouvé" en Arquitectura Viva 235 (2021).
