La utopía del faro horizontal
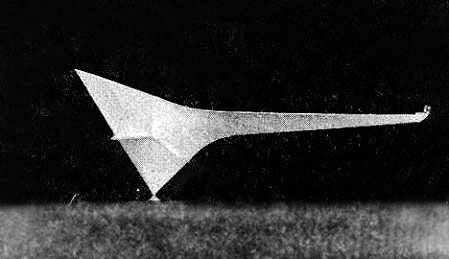
Aunque construyamos para protegernos del
hielo y la lluvia cubriendo nuestros cuerpos con pieles de piedra y ladrillo,
la arquitectura no deja de ser naturaleza. La tesis resulta verosímil si
pensamos que los edificios son como organismos que nacen, crecen y mueren, y
sobre todo si advertimos que la arquitectura es un fragmento humanizado de
naturaleza: un paisaje con sus tamaños y leyes propios, pero a fin de cuentas
paisaje.
Llegar a esta definición puede ser el
trabajo de una vida o, por el contrario, el desencadenante que dé sentido a una
carrera. Lo fue desde el principio para Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon
Vilalta, el trío que, bajo el nombre RCR arquitectes, han convertido Olot en el
eje de una personalísima obra que es fruto de la voluntad de disolver la
arquitectura en su entorno, de hacer de ella paisaje habitado. Esta voluntad no
es ocasional ni tardía: está presente desde sus primeras obras en Cataluña, y explica
bien que en 2017 se les concediera el Premio Pritzker, el llamado ‘Nobel’ de la
arquitectura, que hasta entonces solo había recibido otro español, Rafael Moneo,
en 1996.
Arquitectura y paisaje se funden también
en su última propuesta: un faro horizontal en el poniente de Gran Canaria,
Punta Aldea. Se trata de un proyecto concebido en 1990 y después abortado, pero
que, pasado el tiempo y retomada la voluntad de construirlo por parte de las
administraciones, los catalanes han querido convertir en algo aún más ambicioso
y también más acorde con los tiempos: un itinerario cultural y ambiental en el
extraordinario paisaje que se extiende por los desfiladeros de Andén Verde y
los yacimientos arqueológicos de Risco Caído y las Montañas Sagradas, territorio
volcánico que tiene afinidades insospechadas con el lugar en que Aranda, Pigem,
y Vilalta viven y trabajan, la también volcánica Garrotxa.
La voluntad de RCR arquitectes por
disolver los edificios en el paisaje puede explicarse por la presencia tan
peculiar que tiene la naturaleza en su ciudad, de apenas 35.000 habitantes.
Definido por el contraste entre las quebradas secas y los valles húmedos, las
verdes arboledas y las oscuras lavas, las colinas gastadas por el viento y los
conos eruptivos de precisa geometría, el paisaje de Olot y la Garrotxa constituye
una realidad tan opulenta que resulta difícil salirse de ella. “Se impone como un
hecho volcánico que invoca palabras como fluidez, feracidad, materia, devenir,
entropía, lleno, vacío”, explica Vilalta. En la Garrotxa —la llamada “Suiza
catalana”— la realidad del paisaje alienta una mirada que, lejos de abarcar la
naturaleza para dominarla, prefiere contemplarla, entenderla, revelarla.
Es probable que Aranda, Pigem y Vilalta
aprendieran a mirar el paisaje durante su crianza en Olot. Pero este
aprendizaje nunca se habría manifestado del todo de no ser por su paso por la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès, cerca de Barcelona, de
cuya primera promoción formaron parte. La ETSAV se preciaba de haber incorporado
el paisajismo al currículo de los arquitectos, un empeño innovador que, sin
embargo, no impidió que los que pronto serían RCR arquitectes tuvieran que lidiar
con ciertas incomprensiones. Aranda, Pigem y Vilalta recuerdan al respecto el
momento en que, después de exponer un proyecto con fuerte impronta
paisajística, el catedrático les preguntó con acritud: “Pero, ¿dónde está el
edificio?”.
No hacer una arquitectura “de edificios”
sino “de paisajes” era algo que entonces rayaba en la herejía. Pero nuestros
protagonistas siguieron siendo fieles a sus convicciones, y tras terminar la
carrera en 1987 tomaron una decisión que determinaría sus vidas: trabajar desde
Olot. Supieron resistirse a los cantos de sirena de la Barcelona preolímpica, para
volver a su ciudad y convertir paisaje y paisanaje en el sustrato de su
trabajo. “Fueron tiempos apasionantes y difíciles —declaran—, que se
enriquecieron con tres grandes oportunidades: el trabajo como asesores para el
recién creado Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, el viaje a
Japón y el concurso para el faro de Punta Aldea”.
El de asesores del Parque Natural fue un
trabajo fructífero porque les introdujo en la lógica que rige la gestión de los
territorios y les dotó de esa mirada ecológica en la que lo relevante no son
los objetos, sino las relaciones que se dan entre ellos. Por su parte, el viaje
a Japón les mostró la belleza de una arquitectura íntimamente ligada al lugar y
rica en sugerencias estéticas. Por supuesto, todo lo anterior resuena en las
primeras obras de calado de RCR arquitectes, tanto las de Olot —el Estadio de
Atletismo Tossol Basil y el Parque de Piedra Tosca— como el proyecto que habría
de esperar treinta años para tomar nueva vida: la intervención en Gran Canaria.
Más allá del icono
En 1990, el área de Señales Marítimas del
Gobierno de España convocó un concurso para la construcción de faros en
diferentes enclaves, entre ellos uno de los acantilados más bellos de las Islas
Canarias. De los trescientos equipos participantes, todos menos uno replicaron
el arquetipo de ‘faro’ con poste vertical que esgrime arriba una luminaria.
Aranda, Pigem y Vilalta plantearon algo inédito que sugiere la madurez con que
desde muy pronto encararon su carrera. “Por esas fechas contábamos ya con una
suerte de método de proyecto que consistía en atarnos la mano a la espalda para
no dejarnos llevar por tópicos visuales. La idea era darle menos protagonismo
al dibujo que al concepto, a la idea que debía sostenerlo todo”, explican.
En este caso, resistirse a lo previsible consistió
en proponer un faro horizontal. Los faros son verticales porque deben alzar su
luz sobre la línea de la costa, pero, cuando esta se levanta tanto como en
Punta Aldea —las quebradas allí ascienden cientos de metros—, puede plantearse
la alternativa de combinar el faro con el paisaje de manera que este funcione
como inmenso poste de roca y aquel solo como una luminaria colocada en la cota
exacta. El resultado no es tanto un icono que se destaca de la naturaleza
cuanto un objeto híbrido que se mezcla con él: algo que, sin dejar de ser una
señal marítima, aspira a dar voz al paisaje.
Con esta decisión radical y poética, RCR
arquitectes ganaron el concurso, pero el paso de la titularidad de Señales Marítimas
a las autonomías y las incertidumbres de la gestión hicieron el proyecto
quedara arrumbado. Con todo, en 2022 las administraciones canarias decidieron
retomar la utopía de los catalanes con el argumento de que la construcción de
una autopista por el flanco occidental de Gran Canaria permitía que la vieja
carretera que serpentea entre desfiladeros se incorporase a la intervención para
crear un itinerario territorial. Aranda, Pigem y Vilalta atendieron la
petición, pero lo hicieron conscientes de los cambios sociales, políticos y ecológicos
que se han producido desde 1990: el proyecto del faro no podía ser el mismo. “No
creemos ya que la propuesta deba consistir en un objeto con una única función:
nuestro propósito es hacer del faro un catalizador que active el paisaje al
mismo tiempo que lo revela y propicia nuevos modos de explorar el territorio”, afirman.
La prevención de RCR
arquitectes se justifica por el dato de que las Islas reciben cada año trece
millones de visitas, tal y como se señala en Turismo Paisaje Futuro,
editado por el Gobierno canario y que describe en buena medida las intenciones
del proyecto. Y se justifica asimismo por la desconfianza de que un ‘icono’ al
uso pueda tener sentido en un lugar tan vulnerable como Punta Aldea y su entorno, con
sus desfiladeros que a Unamuno le sugerían la imagen de una “tempestad
petrificada”. Así, frente al autismo de los iconos, RCR arquitectes proponen crear
una “caja de resonancia” que amplifique los ecos del paisaje del Andén Verde y
asimismo los ecos culturales de Risco Caído y las Montañas Sagradas, donde los antiguos
canarios excavaron cuevas y las ornamentaron con extraños símbolos que se
siguen iluminando con la luz de los solsticios y equinoccios.
El nuevo itinerario cultural para Gran Canaria replantea
las ideas convencionales sobre el territorio, el turismo y la gestión. Se trata
de un laboratorio que no hace sino reflejar las inquietudes de RCR arquitectes,
materializadas hoy en tres iniciativas complementarias: los talleres de verano
en su estudio en Olot, la Fundación Bunka y la llamada ‘Vila’, una masía de
origen medieval que quiere ser un centro de investigación sobre el espacio
habitado. Por medio de ellas, pretenden poner en entredicho algunos de los
dogmas de la cultura arquitectónica, enriqueciendo la especialización con la
transversalidad, sustituyendo la cultura de la imposición de “arriba abajo” por
otra en la que haya cabida para más voces y, sobre todo, ampliando el discurso
hasta los paisajes y territorios. Acompañados por discípulos, alumnos,
compañeros y artistas, RCR arquitectes siguen trabajando con la esperanza de
que llegue un momento en que los catedráticos de Proyectos no pregunten “dónde
está el edificio”, convencidos ya de que la arquitectura puede ser naturaleza.
El proyecto en Gran Canaria parece una ocasión excelente para demostrarlo.
