Nunca fuimos modernos (tampoco en lo medioambiental)
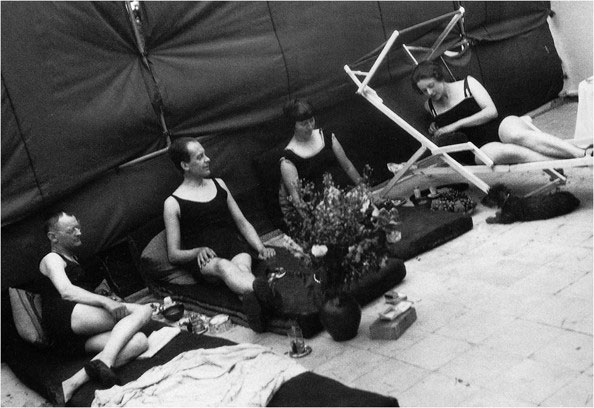
Aseverar que la casa y el clima se implican
mutuamente, que funcionan como el haz y el envés de la arquitectura, que son
dos modos de decirse lo mismo, no deja de ser a estas alturas un lugar común.
Un lugar común que, con todo, hay que seguir frecuentando, tan profunda y
duradera ha sido la huella de los dogmas compositivos, funcionalistas y
tecnocráticos que las pedagogías oficiales impusieron a lo largo del siglo XX.
Que el clima determina la casa y que la casa construye
un clima es algo que se sabe desde siempre. Lo sabían los sabios de la
Antigüedad, como aquel Hesíodo que advertía de que, como “no siempre será
verano”, hay que “procurarse cabañas”. Lo sabía Vitruvio, cuando asociaba el
origen de la arquitectura con la cristalización de los lazos sociales y hacía
depender estos de la afinidad de quienes, acercándose al fuego, descubrieron el
confort. Lo sabía Alberti, cuando establecía un paralelismo entre las partes de
la casa y la protección contra el frío, el sol y la lluvia. Lo sabía Scamozzi
que pedía que los arquitectos fueran “también meteorólogos”. Lo sabía Philibert
de l’Orme, que declaraba que “más valdría que el arquitecto se equivocara en lo
que toca a los ornamentos que en conocer las bellas reglas de la naturaleza,
para beneficio de la salud”. Lo sabía Semper, cuanto reducía la arquitectura a
cuatro elementos que se correspondían con la cuaterna clásica del agua, la
tierra, el aire y el fuego. Lo sabía Le Corbusier, cuyos notorios fracasos en
la climatización artificial —la respiración exacta que no podía respirar— le
llevaron a frecuentar el bioclimatismo. Y, por supuesto, lo sabían los
constructores vernáculos, hábiles a la hora de erigir casas tan precarias como
eficaces que convalidaban ese otro tópico veraz que dice que la arquitectura
es, en esencia, refugio.
Estos precedentes —y los que es fácil encontrar en
cuanto uno mira con otros ojos la historia de la arquitectura— evidencian que
el problema del clima no es algo nuevo. Con todo y con eso, a la hora de
enfrentarse a los retos medioambientales, los arquitectos hoy siguen profesando
la fe en la amnesia, el amor por los comienzos desde cero, por ese
‘tablarrasismo’ ingenuo que se sostiene en la convicción de que los tiempos que
vivimos son fundamentalmente originales. “¡A nuevos tiempos, nuevas soluciones;
a un nuevo Zeitgeist, una nueva
arquitectura!”, parecen proclamar, como si siguieran viviendo en la década de
1920.
Que no podemos seguir fungiendo de ‘héroes’ modernos
nos lo enseñaron antaño Tafuri y Rossi, y que nuestros tiempos, aunque
convulsos, no son tan originales nos lo puede mostrar hogaño el examen de la
arquitectura con la que aún nos parangonamos, la de los últimos cien años. Una
arquitectura que, lejos de ceñirse a esquemas simplistas, fue muy compleja, y
que, en lo que toca a su relación con el clima, el medioambiente o la ecología,
se manejó de una manera plural, como pone de manifiesto la breve taxonomía que
vamos a ensayar aquí: la taxonomía de los paradigmas que los arquitectos han
manejado para entender su relación con el entorno.
El primer paradigma sería el ‘higienista’ de comienzos
del siglo XX, heredero de la vieja tradición hipocrática que prevaleció en
Occidente durante dos milenos, y que confió en los poderes sanadores de las
casas, en cuanto canales benéficos de ese aire y ese sol que se pretendía
“llevar a todos”. El higienista es el paradigma de aquel Walter Gropius
ataviado con bañador que se tumbaba en la terraza de su villa en Dessau, o la
del Le Corbusier que emplazaba juegos infantiles en la cubierta de su ciudad vertical
de Marsella, o la de aquellos arquitectos de las siedlungen que, con espléndida tozudez, orientaban las hileras de
viviendas hacia el astro rey.
El segundo paradigma, el tecnocrático, fue igual de
‘moderno’ que el anterior, pero confió menos en el aire y el sol ‘naturales’
que en sus equivalentes artificiales: los obtenidos por medio de la calefacción
y el aire acondicionado. La hipótesis era que la poderosa maquinaria del siglo
XX iba a quebrar, por primera vez en la historia, la forzosa dependencia que la
arquitectura había tenido respecto del clima, de suerte que las formas pudieran
retornar a ellas mismas, volverse ‘puras’, y en su metamorfosis pudieran dar
pie a un lenguaje que, como escribiera Le Corbusier en Précisions, sería igual tanto en los polos cuanto en los trópicos:
el lenguaje universal del Movimiento Moderno. Los rastros que dejó este
improbable empeño son muchos: van desde las desaforadas visiones del Futurismo
hasta las también desaforadas utopías de Archigram que tanto gustaron a Reyner
Banham, y después de ellas los modos, ya más serios, del high-tech de aquel Foster que, de joven, no tenía empacho en
derrochar energía.
El higienismo y la tecnofilia fueron los dos
paradigmas predominantes en el Movimiento Moderno, aunque este no dejara de
contener otras tendencias que, si bien fueron reprimidas durante un tiempo,
acabaron por aflorar durante los tiempos de renovación. Renovador fue, en
verdad, el paradigma bioclimático, que construyeron tanto quienes habían
renegado del maquinismo como quienes se habían dejado fascinar por la
arquitectura vernácula en virtud de su sabia y económica manera de relacionarse
con el entorno. Esta nueva sensibilidad por el contexto, por la orientación,
por los materiales, se expresó en las fecundas lecturas de la arquitectura
popular por parte de Sybil Moholy Nagy, Bernard Rudofsky o Hassan Fathy, y en
los modos deterministas pero sin duda creativos con que Victor Olgyay —a través
de su nunca suficientemente ponderado Design
with Climate— interpretó en clave moderna las lecciones de los biólogos,
meteorólogos y constructores “sin pedigrí”.
El paradigma ecológico de los años setenta fue el
mayor corolario de la sensibilidad bioclimática, que tuvo que mutar para hacer
frente a las primeras crisis energéticas. Lo hizo aprovechando primero el
potencial de las nuevas tecnologías, enriqueciéndose después con las
aportaciones de las ciencias biológicas, y empapándose, en todo momento, de la
ideología ingenua pero no por ello menos influyente del jipismo en sus muchas
versiones, desde el neoagrarismo hasta el new
age.
Aunque el retorno de la energía barata
deshinchó la burbuja ecológica durante casi dos décadas, las nuevas crisis que
trajo consigo el milenio volvieron a hincharla, si bien con otros aires
tecnológicos e ideológicos. El paradigma derivado de este proceso tuvo una
doble condición. Fue, por un lado, termodinámico, en la medida en que quiso
volverse más científico, indagando en los procesos de transferencia de calor
que se dan en los cuerpos humanos y en los edificios-cuerpo, y reconociendo —si
bien de manera problemática— el lado renovador, por estético, que podía tener
la termodinámica. Por otro lado, fue también un paradigma sostenible, por
cuanto hizo eco de los dogmas que, en todas las instancias, pretendieron
responder a los retos del cambio climático. Complementaria en principio, esta
doble condición no ha hecho sino separarse con el tiempo: si los afines a la
sostenibilidad han primado los lados cuantitativos del problema hasta propiciar
una suerte de nuevo funcionalismo —el funcionalismo medioambiental—, los
adalides de la ‘termodinámica’ han intentado una difícil conciliación entre lo
técnico y lo estético; incluso han aspirado a un nuevo tipo de belleza, la
‘belleza termodinámica’.
Marcados por crisis ecológicas, sanitarias y
geopolíticas de incierto desenlace, nuestros tiempos se enfrentan—es cierto— a
nuevos retos. Pero esto no quita para que, en lo fundamental, las maneras con
que abordamos el problema del medioambiente, se sigan ciñendo a uno de los
paradigmas citados: higienista, maquinista, bioclimático, ecológico,
termodinámico o sostenible. De hecho, más que seguir un único esquema, nuestra
aproximación es ahora fecundamente híbrida, ecléctica: toma de uno u otro
paradigma aquello que le interesa. Del higienista, la obsesión por la
ventilación —no en vano hemos vivido tiempos de mascarillas—; del maquinista,
la pertinaz confianza tecnológica; del bioclimático, el aprendizaje de la
“arquitectura sin arquitectos” y el regionalismo derivado de él; del ecológico,
la asunción de la dimensión compleja e interdependiente de los procesos que
conforman edificios y ciudades, y de los mecanismos perceptivos que alteran
nuestra conducta a través del entorno; del termodinámico, el conocimiento de
los procesos de intercambio de calor que regulan la vida cotidiana y la
convicción de que es posible jugar estéticamente con ellos; y del sostenible,
el afán cuantificador y el impulso regulador, con todas sus ilusiones
tecno-burocráticas y sus oportunidades económicas.
Como lo fue en los tiempos heroicos de la
‘modernidad’, la casa sigue siendo el mejor laboratorio para probar estos
paradigmas o ponerlos en cuestión. No solo porque el ámbito, presuntamente
modesto, de la vivienda determina en muchos sentidos la vida de las personas;
también porque esas personas, a través de la casa, se ven obligadas a
enfrentarse de primera mano con su entorno, abriendo o cerrando ventanas,
extendiendo o recogiendo toldos y celosías, apagando o encendiendo la
calefacción, hasta interiorizar de nuevo los mecanismos —hoy fundamentalmente
olvidados— del sentido común.
Lugar en el que confluyen climas y microclimas,
técnicas e ideologías, la casa —y en general la arquitectura en tono menor—
puede llegar a ser un verdadero campo de experimentación técnico, compositivo y
pedagógico sobre nuestras prácticas medioambientales. Unas prácticas que —como
sugieren bien los edificios presentados en estas páginas— sabemos ya que tienen
que ver menos con discursos técnicos, sociológicos y políticos ajenos a la
arquitectura, o con las regulaciones tecnocráticas y las imposiciones económicas
de la ‘sostenibilidad’, que con los problemas esenciales, ‘internos’, de la
disciplina. Los mismos, en buena medida, con los que ya tuvieron que habérselas
un Vitruvio, un Alberti, un Scamozzi o un Semper. El clima no es algo distinto
a la casa; clima y casa son, simplemente, dos modos de decirse lo mismo:
‘arquitectura’.
