Rafael Moneo, lecciones de composición
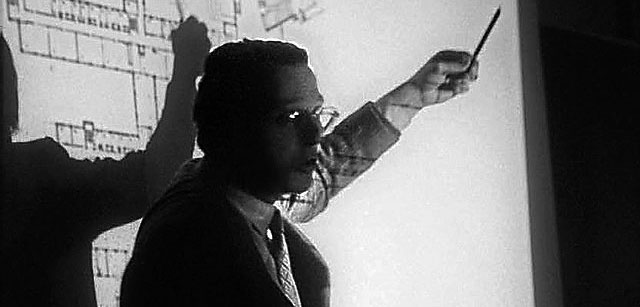
Un vacío académico
provocado por las tribulaciones políticas llevó a Rafael Moneo a Barcelona en
1971: fue una suerte para la Escuela de aquella ciudad y una pérdida para la de
Madrid. En cuanto a Moneo, los años barceloneses serían los de la completa
maduración de su genio profesional —gestaría entonces la sede de Bankinter en
Madrid o el Ayuntamiento de Logroño—, pero también los de la sazón de su
compromiso con el intelecto —se convertiría enseguida en uno de los
protagonistas de la revista ArquitecturasBis— y con la universidad, a la
que posteriormente se mantendría activamente ligado, tanto en España como sobre
todo fuera de ella.
Una selección del material producido por la Cátedra de Moneo en Barcelona se publicó en 2018 en un tomo de quinientas páginas que recogía la memoria del programa de la asignatura de Elementos de Composición que Moneo presentó a las oposiciones de cátedra, así como los enunciados de los ejercicios de curso desde 1971 a 1976, amén de alguna lección de doctorado y una colección de apuntes sobre temas diversos publicados asimismo durante aquellos años en los cuadernillos de cátedra que por entonces se estilaban en las escuelas de arquitectura.
Pasadas casi cinco décadas desde aquellos afanes, esta colección de escritos podría verse como una anécdota académica concebida a modo de homenaje o como un material histórico susceptible de aséptica investigación. Pero también puede entenderse como un documento pulsante, casi vivo, no sólo de la manera en que Moneo entendía entonces la arquitectura —una manera que, como sigue reconociendo el protagonista, coincide en lo sustancial con la que sigue teniendo hoy—, sino también del complejo y en muchos sentidos contradictorio panorama de la disciplina en la década de 1970, marcado por las tensiones entre la búsqueda de un diseño objetivo de raíz sociológica, la sensibilidad apremiante por lo medioambiental debida a la emergencia de la crisis energética, la influencia en buena medida cargante de los estudios de semiótica y el interés por la historia y los aspectos más disciplinares de la arquitectura que daría pie a la eclosión posmoderna.
Leyendo estos escritos, la sensación que se tiene del Moneo de estos años, recién nombrado Catedrático, es la de un arquitecto de mirada muy singular que todavía no ha dado el salto al reconocimiento internacional —Mérida no se terminaría hasta 1986—, pero que ya posee todas las herramientas intelectuales y proyectuales para hacerlo. En este sentido, tanto los programas como las lecciones de la década de 19670 componen una especie de retrato del Zeitgeist de la época; un retrato esbozado por un Moneo que unas veces hace de vocero de las muchas ideas que revoloteaban entonces por el horizonte de la disciplina, y otras veces ejerce como crítico de las mismas.
Todo ello puede apreciarse especialmente bien al trasluz de su Memoria de Cátedra, donde se rehúye el término estrecho de ‘Elementos de Composición’ —concebido aún a la manera mecánica y ya ineficaz de la composition del siglo XIX—, para convertirlo en algo que se parece mucho más a lo que hoy llamaríamos ‘principios de diseño’ y ‘lenguaje de la arquitectura’, radiogafiando de paso, pero con seguridad y tino, todas las corrientes de la época de una manera que, pasado el tiempo, no puede verse sino con admiración, tal es la precisión y amplitud de miras que demostraba tener Moneo en sus planteamientos de aquellos años.
Por su parte, en los ejercicios de curso que fue enunciando durante sus primeros años como catedrático, el navarro demuestra ser un hábil trazador de problemas proyectuales, utilizando modelos de muy variada condición —de Voysey a Krier, pasando por Le Corbusier, Aalto o Alexander, entre otros muchos—, que forman un conjunto variopinto que es de por sí un síntoma del fértil eclecticismo intelectual que era ya por entonces marca de la casa: un eclecticismo siempre alerta que cabe entender como el fruto de la inmarcesible avidez de conocimiento que siempre ha demostrado el maestro.
Fruto de esta avidez intelectual son también los ensayos pergeñados en su estadía en Barcelona, algunos de ellos escritos en colaboración con Ignasi de Solà-Morales, Juan Antonio Cortés y el ingeniero Carlos Fernández Casado, y dedicados a temas variados y en cierto sentido circunstanciales, como la teoría de arquitectura del siglo xix, los modos de dibujar de algunos arquitectos o incluso las estructuras reticulares de hormigón armado. Destaca entre los anteriores el texto donde Moneo analiza y valora las ideas de Aldo Rossi con ocasión de la propuesta de 1974 para el Cementerio de Módena: un escrito precursor donde nuestro protagonista despliega su capacidad como crítico de arquitectura y su valentía a la hora de hablar del trabajo de sus colegas, y que, traducido en la revista Oppositions en 1976, fue el primero de tal calado publicado sobre la figura de Rossi en los Estados Unidos.
Con el tiempo, este modo crítico e histórico de abordar el trabajo de otros grandes arquitectos contemporáneos —a los que, sin duda, admira, pero con quienes no tiene miramientos críticos— se plasmará de una manera magistral en el que puede considerarse el libro más memorable del maestro —Inquietud teórica y estrategia proyectual—, donde además de radiografiar el trabajo de su siempre admirado Rossi —que le impregnó, para siempre, de su particular sensibilidad por la ciudad como organismo vivo—, Moneo da las claves del trabajo de otros siete arquitectos contemporáneos —desde Venturi & Scott Brown y James Stirling hasta Rem Koolhaas y Herzog & de Meuron, pasando por Peter Eisenman, Álvaro Siza y Frank Gehry— con los que debate de tú a tú, desde una perspectiva que tiene tanto de historiador que critica como de crítico que construye.
Pero, más allá de su condición de documento de los ideales y problemas de la arquitectura circa 1970, lo más intrigante de las lecciones de Barcelona es constatar cómo la dispersión, las dudas y la controversia teórica y diríamos incluso que ideológica.
