Historia medioambiental de la arquitectura
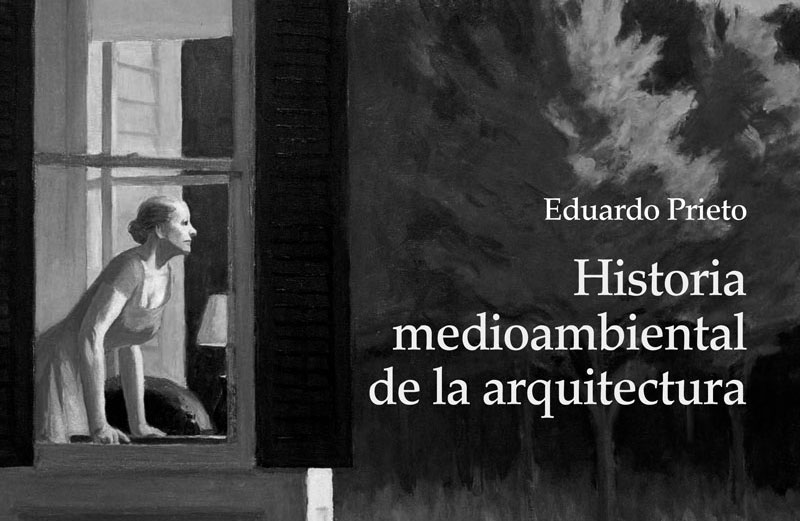
El goce
del paraíso fue breve, pero memorable. Las civilizaciones han sentido la
pérdida de su presunta inocencia original como una caída, y han hecho de la
nostalgia por lo que nunca poseyeron una obsesión que ha sido tanto más intensa
cuanto más se alejaban de su prístina condición paradisíaca. En rigor, vivir
sin trabajar y, sobre todo, vivir desnudo en esa intemperie hospitalaria donde
el aire estaba siempre a una “temperatura celestial” (así les gustó a los
teólogos imaginar el Paraíso) fue tal vez la primera utopía del ser humano, y a
lo largo de la historia los desterrados hijos de Eva, en su tozudez, han
seguido dos caminos complementarios para alcanzarla: el de la fe y y el de la
técnica. El primero es espiritual y se cifra en la esperanza de retornar al
paraíso de la otra vida; el segundo, terrenal, busca recrearlo en esta. El
primero depende de los poderes del rito y la religión; el segundo, de los de la
calefacción y el aire acondicionado.
A los redactores del Génesis la historia de los desterrados hijos de Eva les interesó en cuanto parábola para explicar el pecado como una consecuencia de la desobediencia a Dios, y para explicar la técnica como una consecuencia del pecado. La estrategia hizo fortuna, y, desde San Agustín hasta los apóstoles del New Age, la técnica se ha visto por muchos como un sinónimo de la corrupción humana. Pero este pesimismo no ha sido en realidad más que la cruz de una cara mucho más poderosa e influyente en nuestra historia: la que considera la técnica como el principio de la civilización, y la civilización como un remedo afortunado del paraíso. Entre los creyentes en los poderes civilizatorios de la técnica, los arquitectos, especialistas en construir, han sido de los más entregados. Lo han sido hasta tal punto que los relatos míticos sobre el origen de la arquitectura siempre han implicado otro relato sobre los modos con que los seres humanos han alterado su entorno para convertirlo en un espacio construido capaz de suplir el paraíso perdido tanto en lo material como en lo psicológico y simbólico. En todos estos relatos, la genealogía de la habitación humana se ha pretendido sostener en mayor o menor medida sobre una base materialista, de ahí que la historia del construir sea en el fondo la de la apropiación de los cuatro elementos que, según la tradición clásica, conformaban el mundo: fuego, tierra, agua, aire. De entre ellos, tal vez haya sido el fuego el que ha tenido más protagonismo en la arquitectura, por eso esta historia medioambiental comienza dando cuenta de él.
La casa de Adán después del paraíso
Contra lo
que pueda sugerir el título de la obra de Joseph Rykwert, La casa de Adán en el paraíso, no es probable que en el paraíso
hubiera casas. Y no lo es porque la propia lógica del mito implica que la
expulsión del Edén debió de traer aparejado aquello que, precisamente, hace
necesaria la arquitectura: el protegerse de la intemperie. Puede suponerse que
el primer modo de protegerse fuera el vestirse: al principio, como cuenta el
relato bíblico, con la hoja de parra que tapaba el sexo; después, con la pelliza
que cubría el cuerpo para arroparlo y que, como quiso ver algún taimado
inquisidor, prefiguraba el sambenito de los pecadores. El vestido, en cualquier
caso, no resultó suficiente, así que la historia cuenta que hubo que recurrir a
otros medios para combatir los apremios lacerantes de un clima que ya no era el
benigno del paraíso: surgieron entonces los cobijos y la arquitectura. La
Biblia dice que el primer constructor, Caín, fue el mayor pecador, y hay
relatos míticos que proponen hipótesis semejantes. Otras narraciones, por el
contrario, explican el origen de la arquitectura solo con principios
materialistas; de ahí que nos resulten más cercanos. Es el caso del primero y
más leído de los tratados de arquitectura de Occidente: Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio.
Activo durante el principado de Augusto, Vitruvio estableció las proporciones de los órdenes clásicos, definió un ideal de belleza inspirado en el cuerpo del hombre y describió los tipos de edificios y sistemas constructivos más comunes. Pero en su tratado trató también temas como la elección de los lugares más apropiados para construir, las orientaciones favorables en función del uso del edificio, los tipos de agua saludables o la influencia del curso de los astros a la hora de ensamblar relojes de sol. Por ello, más que un libro de ‘arquitectura’, el tratado de Vitruvio fue una suerte de gran enciclopedia de saberes técnicos que, en lo que toca al medioambiente, se sostuvo en dos creencias características del mundo antiguo: que existían una serie de correspondencias esenciales entre el ser humano y su entorno, entre el microcosmos y el macrocosmos; y que las culturas evolucionaban y podían progresar para superar las constricciones de la naturaleza. Para explicar estas correspondencias y esta evolución, Los Diez Libros de Arquitectura partían de una hipótesis bastante elaborada sobre el origen de la técnica y la civilización, una hipótesis que hoy llamaríamos ‘antropológica’ o incluso ‘ecológica’ en la que se concedía un papel determinante a los poderes transformadores del fuego.
Descrita en el Libro II del tratado, esa hipótesis es la siguiente: el fuego o, mejor dicho, el hecho de mantenerlo y controlarlo, funda las sociedades humanas. Lo hace en la medida en que la magna commoditas que procura la llama reúne a los hombres, induce al uso del lenguaje e impele a crear la arquitectura. Domesticar el fuego lo cambia todo; implica un antes y un después. Un antes en el que los hombres son como bestias salvajes que viven solas, ateridas en los bosques, y duermen en cuevas que no se distinguen de simples madrigueras. Y un después que se impone cuando un gran incendio devastador acaba con aquel prístino ecosistema y, al tiempo que desorienta a los humanos y les obliga a huir, les hace constatar las ventajas de la llama. Las ventajas del fuego.
Con el fuego comenzó, según Vitruvio, el proceso gradual de civilización. El primer paso consistió en que los seres humanos se aproximaran a la llama y, “dándose cuenta de que aquel calor era de una gran comodidad”, añadieran más leña para mantenerla, antes de llamar a otros seres humanos y de hacerles entender “por señas” los “provechos que podrían obtenerse de aquel fuego”. A partir de aquí, el progreso, según Vitruvio, fue rápido, toda vez que de la asamblea humana provocada por el fuego brotaron casi espontáneamente el lenguaje, la sociedad y, finalmente, la arquitectura en sus manifestaciones más básicas:
"Al principio lanzando diferentes sonidos unos de una manera y otros de otra fueron de día en día creando vocablos; luego, empleando los mismos sonidos para designar las cosas más usuales, comenzaron por casualidad a hablar, y así formaron su idioma. Por tanto, con ocasión del fuego surgieron entre los hombres las reuniones, las asambleas y la vida en común, que cada vez se fueron viendo más concurridas en un mismo lugar; y, como a diferencia de los demás animales, los hombres han recibido de la Naturaleza primeramente el privilegio de andar erguidos y no inclinados hacia la tierra y el poder de contemplar la magnificencia del mundo y las estrellas; y en segundo lugar la aptitud de hacer con gran facilidad con sus manos y los órganos de su cuerpo todo cuento se proponen, comenzaron unos a procurarse techados utilizando ramas y otros a cavar grutas bajo los montes, y algunos a hacer, imitando los nidos de las golondrinas con barro y ramas, recintos donde poder guarecerse. Luego, otros, observando los techos de los vecinos y añadiéndoles ideas nuevas, fueron de día en día mejorando sus chozas".
Así pues, la necesidad de mantener y proteger la sociedad recién formada por el fuego, y de alentar a partir de ese momento la creatividad innata del ser humano y su tendencia a progresar, fueron las razones que, según el romano, explican la arquitectura en sus diversas manifestaciones como entramado textil, como excavación o como artesanía del barro. Para Vitruvio, el corolario de este proceso resultaba evidente: sin fuego no podía haber ni casas ni templos; el espacio térmico que generaba la fogata (la fogata que a su vez generaba el lenguaje y la sociedad) era la condición del espacio visual de la cabaña.
Reyner Banham ha propuesto una parábola que reelabora la de Vitruvio para convertirla en un dilema. En ella, los protagonistas no son los hombres semisalvajes que, casi por casualidad, descubren el fuego; es una tribu ya constituida que domina la llama y el lenguaje, y sabe deliberar. Tras una jornada de vagabundeo, a la tribu se le hace tarde y, al llegar al claro de un bosque, decide acampar. En el entorno hay madera disponible, así que enseguida se plantea una pequeña crisis: unos miembros de la tribu optan por encender una gran fogata; otros, por levantar un refugio. La clave de la historia está en que el dilema que se le plantea a la tribu en realidad no es tal, pues construir no es incompatible con hacer fuego. Además, ambas opciones constituyen actos metabólicos; implican siempre un gasto de energía que se da de dos maneras complementarias: convirtiendo en calor la energía depositada en el combustible, o regulando, a través de los materiales de construcción, los flujos de calor que se producen en el ambiente. El fuego y la madera son así las dos caras del mismo proceso. Como resume Luis Fernández-Galiano, “cabaña y fogata, construcción y combustión se entrelazan inseparablemente en la historia de la habitación, que no puede entenderse sino como combinación singular de orden construido y desorden combustible”.
Por muy atractiva que sea debido al modo en que entrevera el fuego, la sociedad y la construcción, la genealogía térmica propuesta por Vitruvio distó mucho de ser la versión canónica sobre el origen de la arquitectura. En su lugar, los arquitectos prefirieron el relato muchos menos termodinámico que, un milenio y medio después de que Vitruvio escribiera su tratado, presentó Leon Battista Alberti en el primer gran trado del Renacimiento, De Re Aedificatoria. Alberti consideró que asociar el origen de la sociedad y, por tanto, el de la arquitectura, con el fuego o con otros elementos como el agua no dejaba de ser una premisa reduccionista, y prefirió sostener su teoría en un hecho a su juicio más cierto: la necesidad universal de protección a través de la cubierta y la pared. Su genealogía de la arquitectura, por tanto, no se basaba solo en elementos naturales, sino que operaba asimismo con elementos arquitectónicos. Esto implicaba una idea del espacio que, a diferencia del que podría deducirse de la fogata de Vitruvio, resultaba más visual que táctil, toda vez que dependía de un principio de ordenación de las partes —de una dispositio según la llamaba él siguiendo la tradición de la retórica clásica—, por la cual los diferentes ámbitos de la casa se combinaban mediante una sintaxis para conformar el lenguaje de la arquitectura. Alberti lo explicaba con la aparente ingenuidad de los viejos tratados:
"En un principio el género humano buscó lugares para descansar en cualquier sitio que fuera seguro y allí, una vez encontrada una zona apropiada y agradable, se estableció y tomó posesión del emplazamiento mismo, de modo y forma que no fue no fue su deseo que se hicieran en el mismo lugar lo familiar y lo individual, sino que quiso que un lugar fuera para dormir, que en otro distinto se conservara el hogar, que cada cosa se emplazara en un lugar distinto según su función (…) Colocaban techumbres para protegerse del sol y la lluvia; y, para conseguirlo, a continuación levantaron además muros sobre los que hicieron descansar las cubiertas —en efecto, se daban cuenta de que así estarían más protegidos de las heladas y los vientos invernales—; abrieron por último (…) lugares de acceso y ventanas, con las que no solo se facilitaría la entrada y la posibilidad de reunirse, sino que sobre todo se obtendría la luz y el aire en la época adecuada y se haría salir la humedad y los olores que eventualmente se hubieran formado de puertas adentro".
En rigor, la singularidad de la propuesta de Alberti no estaba en el modo en que asociaba los elementos con una necesidad medioambiental (el hogar, a la conservación del fuego; los muros y cubiertas, a la protección contra el sol, la lluvia, el viento y la helada; las ventanas, a la iluminación y la ventilación); estaba en que estas correspondencias se supeditasen a una exigencia mayor: la tendencia a ordenar los espacios y a pensar estéticamente que es propia del ser humano. De ahí que, para Alberti, la arquitectura primase siempre sobre la sociedad. Si en el relato de Vitruvio el fuego reunía a los seres humanos y la arquitectura se limitaba a servir de escenario social, en De Re Aedificatoria la arquitectura se anticipa al hecho social, por cuanto son la casa, el palacio y el templo los que hacen posible las reuniones humanas y la celebración de los ritos, y no al revés. El clima impele a la creación del cobijo y determina la función de cada una de las partes de la arquitectura, pero estas dependen, en último término, de una sintaxis geométrica que, ligada a cierta idea de belleza, expresa los valores de la sociedad.
De este modo, Alberti añadía a la trama de la combustión y la construcción urdida por Vitruvio un nuevo hilo, el del orden y la belleza, para tejer un tapiz más complejo a cuyo dibujo final contribuyó sobremanera el tercer relato más o menos mítico sobre el origen de la construcción que los arquitectos han tenido en cuenta: el propuesto por Gottfried Semper en ‘Los cuatro elementos de la arquitectura’, publicado en 1851. En él, el teórico alemán destacó el papel fundamental que tanto desde el punto de vista material como desde el simbólico desempeñaba el fuego en la arquitectura, y, a través de una disección a medias empírica y a medias ideológica, se atrevió a definir los componentes esenciales de los edificios y a establecer hipótesis sobre la relación de estos componentes entre sí. Con ello, Semper no estaba sino esbozando la primera versión moderna de la dialéctica entre la combustión y la construcción, entre la termodinámica y la tectónica. Proponía, de hecho, un esquema de gran poder explicativo cuyo énfasis en la centralidad del fuego suponía en parte volver a las tesis de Vitruvio, pero cuyo análisis de los elementos fundamentales de la arquitectura resultaba afín a las ideas de Alberti. La cita puede ser larga, pero no deja de merecer la pena:
"La
disposición del fuego y el despertar de la llama que vivifica y que permite
cocinar debidamente los alimentos constituyen tanto hoy como antaño, después de
la pérdida del Paraíso, las primeras señales del asentamiento humano. Alrededor
del hogar se congregaron los primeros grupos, se sellaron las primeras
alianzas, se formularon los primeros y toscos conceptos religiosos basados en
costumbres histórico-sociales. El hogar constituye, en efecto, en cada fase de
desarrollo de la sociedad, el foco sagrado en torno al cual todo adquiría forma
y se ordenaba. Supone el elemento moral de la arquitectura, el primordial y más
importante. A su alrededor se agrupan otros tres elementos que son, por así
decir, la negación defensiva contra los tres aspectos de la naturaleza hostiles
al fuego del hogar, y respecto a los que lo salvaguardan y protegen. Me refiero
al techo [das Dach], al recinto [die Umfriedigung] y al terraplén [das Erdaufwurf]. En la medida en que las
sociedades humanas se configuraron de modo diverso (dependiendo de la
influencia de los climas más variados, de las peculiaridades de cada país y de
la interrelación de entre estos aspectos, así como de la diferente condición
intelectual de las razas), los cuatro elementos de la arquitectura adquirieron
formas distintas, algunos se desarrollaron más, otros pasaron a segundo plano.
A su vez, las distintas habilidades técnicas del hombre se organizaron en
correspondencia con ellos: los trabajos de cerámica y más tarde los
metalúrgicos, en relación con el hogar; los hidráulicos [Wassearbeiten] y de la albañilería [Mauerarbeiten], con el terraplenado; los de la carpintería [Holzarbeiten], con las techumbres y sus
elementos accesorios (…) y el arte del que entreteje esteras y del que teje
tapices, con la confección de la cerca [der
Wandbereiter], el recinto.”
Tan extenso y denso como es, este fragmento sugiere muchas conclusiones, pero hay varias que resultan más pertinentes para este discurso medioambiental. En primer lugar, que, según Semper, la fisiología de los edificios se corresponde con la de la naturaleza, y que entre ambas fisiologías puede establecerse un paralelismo que se explica por razones prácticas y simbólicas: así, el fuego exige el hogar; el agua, el techo; la tierra, el terraplén; y el aire o el viento, la cerca o el recinto (nosotros diríamos la ‘envoltura’). En segundo lugar, que, de estos cuatro elementos arquitectónico-medioambientales, el más importante y probablemente el primero, es el fuego. Lo es por razones que, en el fondo, son las mismas aducidas por Vitruvio: el fuego calienta, procura bienestar, hace posible la cocina y, en virtud de ello, convoca a las personas y, al hacerlo, establece los fundamentos de la sociedad y la religión. De ahí el carácter ‘moral’ del fuego, también llamado ‘hogar’, un elemento por otro lado vulnerable y difícil de mantener, lo cual explica la función protectora que debe asumir el resto de elementos arquitectónicos (el techo, el terraplén y la cerca); elementos que, por tanto, quedan supeditados a él. La tercera conclusión supone matizar la primacía del fuego por razones climáticas y culturales: Semper asume que los entornos físicos e intelectuales determinan el elemento preponderante en la construcción (ya sea el hogar, el techo, el terraplén o el muro) y determinan también los rasgos propios de cada cultura. Complementado a la anterior, la cuarta y última conclusión es que cada uno de los elementos de la naturaleza define un tipo de técnica humana: el barro se cuece y el metal se funde en el horno; los canteros construyen el terraplenado; los carpinteros, las techumbres; los tejedores, la cerca o las paredes. Surgida de necesidades materiales, cada una de estas artes evoluciona en la historia y tiene sus propios símbolos. Por todo ello, el fuego permite explicar las diferentes técnicas que convergen en la arquitectura y, al hacerlo, explica de paso la complejidad cultural de las sociedades humanas.
Estos tres relatos sobre el origen de la arquitectura —los de Vitruvio, Alberti y Semper— implican otros tantos modos de entender la relación de la construcción con el medioambiente y dan pie a una suerte de estructura dialéctica. Vitruvio propone la tesis: el fuego que procura bienestar térmico reúne a los hombres, construye la sociedad y es el fundamento último de la arquitectura por cuanto la función de esta es conservar los lazos sociales anudados por el fuego. Alberti elabora la antítesis en la medida en que no reconoce la primacía del fuego y prefiere establecer una correspondencia más amplia entre los elementos del clima y la arquitectura, para acabar explicando esta por una fuerza de mayor calado: el instinto de belleza formal. Finalmente, Semper supera las diferencias en una síntesis: devuelve la primacía al fuego (una primacía que ya no se basa solo en el bienestar térmico, sino en su relación con el horno, la cocina y el rito), pero reestablece en torno a ella la correspondencia entre los elementos climáticos y los arquitectónicos, para proponer una línea genealógica que da cuenta también las artesanías diversas que definen a cada una de las culturas humanas. Pues bien, lo interesante es que, sin dejar de ser en ningún momento ficciones historiográficas, las tesis de Semper, Alberti y Vitruvio han sido convalidadas en buena parte por los descubrimientos que, desde hace unos cien años, vienen haciendo los antropólogos y arqueólogos en relación con los orígenes de la humanidad. Para todos ellos, los seres humanos fueron, fundamentalmente, señores del fuego. […]
Historia medioambiental de la arquitectura
Eduardo Prieto
Ediciones Cátedra, 2019, 2022, 2023
