La arquitectura de la ciudad global. Redes, no-lugares, naturaleza
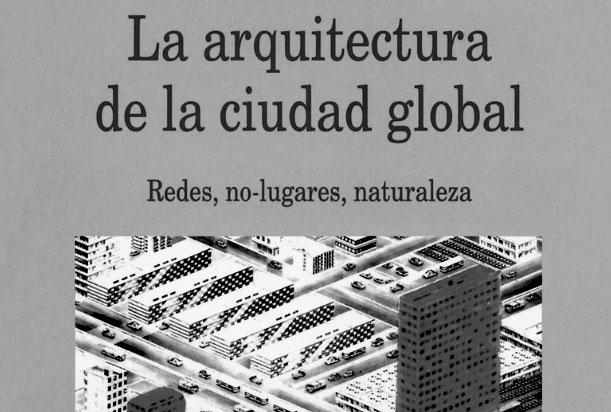
Vivimos en un mundo que todavía no hemos aprendido a
mirar. El desorden, la confusión entrópica que envuelve como un manto
translúcido a las urbes contemporáneas, arropa también a los hombres que las
habitan o, mejor, que son arrastrados por el caos anónimo que sin descanso va
rompiendo la mayor parte de los lazos tradiciones que las sociedades modernas
habían ido construyendo en los dos últimos siglos en torno a la idea del
espacio urbano.
Día a día, los acontecimientos van confirmando y, a la vez, desmintiendo una conocida máxima de Michel Foucault según la cual lo que define a nuestra época es su carácter espacial. En 2020 habrá nueve megápolis de más de veinte millones de habitantes —la mayor parte de ellas en los países emergentes— de tal manera que en unos pocos decenios más cabe esperar que la práctica totalidad de la población mundial se juntará entre los límites difusos de las nuevas metrópolis. Nuestro futuro se sigue confiando al espacio de las ciudades pero, paralelamente, otros acontecimientos refutan este presunto carácter espacial de nuestro mundo. El propio tamaño de las urbes —según el modelo asiático que adviene— hará inviables a corto plazo las estrategias tradicionales de relación a través del espacio moderno. Las redes de comunicación y relación —antes locales o nacionales— han ampliado su alcance de tal modo que la espacialidad física —superada hace mucho por la velocidad y la aceleración, como no se cansa de repetir premonitoriamente Paul Virilio— deviene inútil frente a la inmensa trama, virtual y real a la vez, de las nuevas sociedades configuradas en red. En este contexto lábil, las tradicionales funciones cívicas que desempeñaba el espacio no encuentran acomodo en el continuum genérico de las ciudades globalizadas y tienden a migrar al ciberespacio, adaptándose a los nuevos modelos derivados de una conectividad fácil, indiscrimada y ligera. Lo leve, lo ‘liquido’ —empleando el afortunado término de Zygmunt Baumann — releva así a lo macizo o pesado, igual que lo digital suple a lo analógico y el consumo de información supera ya al de bienes materiales.
Espacial o no, nuestra época es confusa y proteica: a la hipertrofia genérica de las metrópolis sigue el progresivo adelgazamiento de las funciones cívicas del espacio tradicional, sustituidas por las rápidas e inocuas relaciones que ‘tienen lugar’ a través de la Red. Las ciudades, que luchan por adquirir un carácter singular dentro del escaparate global de esta red, se inspiran, sin embargo, en repetidas referencias icónicas —el perfil de Manhattan, por ejemplo— que, inconscientemente mimetizadas, acaban haciéndose genéricas. Finalmente, el mismo espacio se ve desbordado por las mallas que tienden a crear las metrópolis entre sí, que alientan una conexión continua entre ellas y que necesitan de puertos, canales y nodos de comunicación física temporal (aeropuertos, autopistas, hoteles, etc.), verdaderos espacios de tránsito que hacen posible los enlaces entre los extremos del entramado digital.
El conjunto de artículos y ensayos que contiene este libro, agrupados bajo el subtítulo La arquitectura de la ciudad global, dan cuenta de los complejos procesos que están transformando a las ciudades, atendiendo muchas veces a pequeños detalles sociológicos que pueden resultar reveladores o, por el contrario, acercándose al asunto de una manera más disciplinar. Pese a tratarse de textos de procedencia, extensión y temática diversa, es posible encontrar un concepto que los sobrevuela a todos, como una preocupación y, a la vez, una promesa: el hecho de que en este mundo acelerado y difuso, el espacio —antaño el medio que hacía posible la relación humana, que, por decirlo así, ‘engrasaba’ la correa de transmisión de las sociedades— se ha convertido hoy en una barrera, en un obstáculo.
Atendiendo a los temas, es posible ordenar los textos que componen el libro en tres grupos que responden, a su vez, a algunas de las dimensiones que atañen al problema de la ciudad global. En primer lugar, la emergencia de las redes virtuales y su influencia en la alteración de las funciones que tradicionalmente había desempeñado el espacio moderno. En segundo lugar, el significado de los nuevos conceptos que, como el ‘lugar’ y su opuesto, el ‘no lugar’, sustentan el discurso contemporáneo sobre la arquitectura. Finalmente, el paradójico papel que en el contexto de la globalización desempeñan los territorios o la naturaleza en su relación con las metrópolis difusas.
¿Debemos convalidar la conocida profecía de William J. Mitchell en su City of Bits, según la cual “vivimos ya en el antiespacio”, relacionándonos, de hecho, sólo a partir de las redes cibernéticas? Si esto es así, ¿es necesario que aprendamos de nuevo a pensar lo espacial o basta con que nos hagamos a la idea de que el espacio cívico, según lo entendemos, está destinado a morir? Este es el tipo de preguntas que se pretenden responder en el grupo de cuatro ensayos que forman la primera parte del libro. Ciñéndose a algunos hechos reveladores de la actualidad política reciente —algunos de tanta importancia histórica como las revoluciones democráticas en el mundo árabe—Alambradas para Telépolis y La rebelión de los cuerpos concluyen que las tradicionales estrategias de control a través del espacio físico no sólo no se resisten a desaparecer sino que adoptan formas más sutiles de expresión, entreverándose con las nuevas herramientas digitales o hibridándose con ellas. Ciudades digitales, por su parte, relaciona la tradición moderna de los panópticos —instrumentos de control a través del espacio físico— con los nuevos modelos fundados en la idea de ‘inteligencia’ urbana, generada a través de las sofisticadas herramientas de gestión digital, desvelando cómo el ‘mito de la neutralidad’ de la técnica podría acabar convirtiéndose en una pesadilla semejante a las que profetizaron Orwell o Huxley en sus célebres libros. La ‘astanización’, finalmente, estudia las posibilidades de la Red como vehículo para la expresión del monumentalismo tradicional asociado al poder, según la despliega de manera paradigmática Astaná, la capital in vitro de Kazajistán.
El espacio mismo, considerado como un concepto mediador, como una herramienta construida históricamente por la modernidad pero que está hoy en peligro de extinción, es el tema en torno al cual se organizan los ensayos contenidos en el segundo grupo. A pesar del spatial turn que, desde los años sesenta, ha enriquecido a la sociología, la filosofía o la propia política —con figuras tan importantes como Lefevre, Sennett, Harvey o, más recientemente, Karl Schlögel—, el fin de la modernidad ha coincidido con el progresivo apartamiento de la palabra ‘espacio’ y su reducción a un sentido cada vez más genérico y confuso, en el que el exilio del concepto a lo meramente disciplinar ha venido acompañado por el favor cada vez más unánime concedido a otro término semejante: el ‘lugar’. Este vuelco se ha acompañado, después, por el olvido de que el espacio es un concepto concreto, construido históricamente con ocasión de la ciudad moderna, de tal modo que su primitivo sentido cualitativo—presente de una manera paradigmática en el París de Baudelaire o Benjamin— ha sido sustituido, sin más, por otro meramente cuantitativo y extensivo, espacio simple y geométrico del que oportunamente se ha servido Koolhass para construir sus reflexiones sobre la ciudad ‘genérica’ o el espacio ‘basura’. Este tipo de problemas —que podrían ser objeto en sí mismos de un apasionante libro— son los que se tratan en artículos como Koolhaas en el edén —sobre la presunta confianza en el caos como respuesta a los retos de la ciudad moderna—, o El espacio filosófico y Lost in translation, donde se analizan las complejas relaciones que hoy se da entre el ‘lugar’, el ‘no lugar’ o el propio espacio moderno cuyo sentido cualitativo, mediador e histórico se pretende, de nuevo, poner en valor. Por su parte, el ensayo Perspectiva y espacio moderno constituye una aproximación al origen histórico del concepto de espacio construido por la modernidad, una génesis que es necesario revisar y estudiar con rigor.
La naturaleza y los territorios constituyen, finalmente, el tema fundamental de los textos que conforman el tercer bloque del libro. ¿Cuál es la condición de los territorios aún no hollados por las técnicas del hombre o de aquellos que han sido olvidados por la modernidad? ¿Cuánto ‘vale’ la propia naturaleza y que roles va a desempeñar en un mundo en el que se están rompiendo las polaridades entre el centro y la periferia, entre lo urbano y lo territorial, entre lo natural y lo artificial? Inspirando su título en uno de los cuentos más exactos de Juan Rulfo, Nos han dado la tierra da una respuesta parcial a estas preguntas, estudiando cómo las nuevas herramientas digitales —en particular ese ojo panóptico que constituye hoy en día Google— a la vez que inauguran nuevas posibilidades para experimentar la escala de los territorios corren el peligro de acabar convalidando una mirada banal incapaz tratar las cualidades materiales y físicas de la naturaleza, aquéllas que requieren como mediador indispensable al propio cuerpo humano. El origen, sin embargo, de esta banalización de la naturaleza debe buscarse en la propia modernidad: Darwin y Humboldt rastrea sus huellas, proponiendo algunas alternativas para evitar la manipulación indiscriminada de lo natural. En este mismo contexto, La sostenibilidad toma el mando puede considerarse una contribución al debate sobre la importancia real de la ‘sostenibilidad’ en la arquitectura, debate que se acompaña, finalmente, en Ágora o jardín, con el desvelamiento de las contaminaciones que, a lo largo de la historia, se han producido entre los que quizá son los dos polos más importantes de nuestra civilización: la naturaleza y la ciudad. […]
La arquitectura de la ciudad global
Redes, no-lugares, naturaleza
Eduardo Prieto
Biblioteca Nueva / Siglo XXI, 2011
