Tan cerca y de repente tan lejos
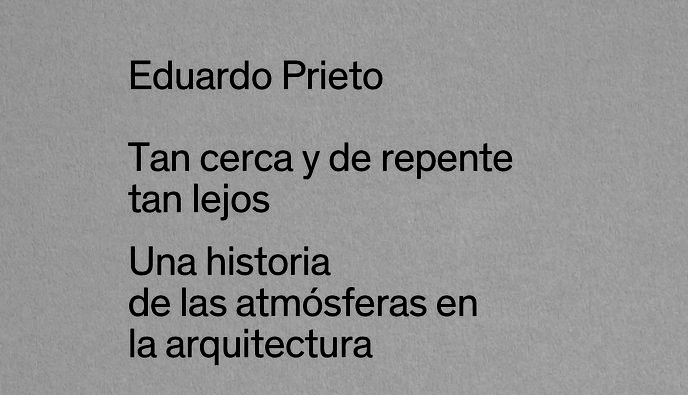
De los ambientes, de las atmósferas de la arquitectura, cabría decir lo mismo que proclamaba San Agustín cuando le interpelaban por el tiempo: “Si me lo preguntas, no sé responder, pero sé de qué se trata si no me lo preguntas”. Forma desmaterializada o energía en construcción, la atmósfera presenta una condición equívoca, huidiza, a medio camino entre lo material y lo espiritual: tiene el poder fantasmagórico de estar tan cerca y de repente parecer tan lejos. Como ya escribiera Sigfried Giedion en Espacio, tiempo y arquitectura, “el concepto de atmósfera entorpece el discurso arquitectónico; atrapa a aquellos que tratan de evitarlo y elude a los que lo persiguen”; tesis en buena parte agustiniana que asume por su parte Mark Wigley, cuando reconoce el papel determinante de la atmósfera en la experimentación del espacio —“entrar en un proyecto es entrar en una atmósfera”— para acabar concluyendo que lo atmosférico desempeña “un papel extraño en la teoría de la arquitectura” pues “expulsa tanto a los que lo ponen en el centro de su pensamiento como a los que se desentienden de el”.
Quizá no pueda ser de otro modo en un concepto cuya razón de ser es, precisamente, dar cuenta de aquello que buena parte de la tradición arquitectónica se ha esforzado en eludir o incluso combatir: el carácter inaprensible pero fenomenológico —lleno de sugerencias sensoriales y culturales— del espacio arquitectónico. Así considerada, la atmósfera resulta resonante con su etimología, pues recordemos que procede de los vocablos griegos atmos: ‘exhalación’ o ‘vapor’ y sphaira: ‘esfera’ o ‘globo’, y alude por ello al ámbito de lo indeterminado, lo borroso, lo inestable, lo efímero y a cierto carácter inclusivo, diríamos casi que inevitable, que se opondrían a la determinación, la nitidez, la estabilidad (también temporal) y la parcialidad implícitos en el concepto tradicional de forma.
Tal oposición desborda, por supuesto, el discurso de la arquitectura. De hecho, es en las reflexiones generales de la estética filosófica de los últimos ochenta años donde hay que buscar las contribuciones conceptuales más fructíferas en relación con el asunto. Estas suelen incidir en que la dialéctica que la atmósfera establece con la forma no es sino un modo particular de la que se produce entre el sujeto y el objeto, entre el perceptor y su entorno: una dialéctica que tiene un cierto potencial transformador para las artes. La tesis procede, en su mayor parte, de quien puede considerarse fértil actualizador de la tradición de la estética atmosférica, Gernot Böhme, quien, siguiendo a autores como Heidegger, Merleau-Ponty, Bachelard, Schmitz, Bollnow o Norberg-Schulz —verdaderos padres de la ‘atmosferología’—, ha afirmado que la Estética debería convertirse en su totalidad en una doctrina de los ambientes percibidos, habida cuenta de que, en rigor, el ‘objeto primario’ de la percepción “no son ni las sensaciones ni las formas ni los objetos, tal y como pensaba la psicología de la Gestalt, sino las atmósferas, contra cuyo trasfondo la mirada analítica distingue cosas como los objetos, las formas o los colores”. Según Böhme, este empeño atmosférico permitiría ampliar un campo estético que tradicionalmente habría estado relegado a la simple teoría sobre la belleza formal, y haría pasible de paso establecer vínculos inéditos entre “las cualidades medioambientales y los estados humanos”, es decir, entre la ecología y la psicología consideradas en sus sentidos más amplios.
El énfasis en las cuestiones perceptivas, psicológicas o fenomenológicas que trae consigo la noción de ambiente conduce a una pregunta fundamental: ¿‘Están’ las atmosferas en el sujeto o, por el contrario, las ‘contiene’ o ‘produce’ el objeto? En la ontología clásica, también en la estética arquitectónica clásica (si es que tal cosa existe), el objeto se pensaba como algo que limita y cierra, pero que también es capaz de generar efectos o impactos en su entorno; unos impactos que pueden darse por contacto mecánico —a la manera de un proyectil, por ejemplo— o bien de un modo como termodinámico, ‘irradiando’ su presencia por el espacio que le rodea. Sin embargo, desde la perspectiva de lo atmosférico, tal prioridad del objeto se desvanece. Para unos —Heidegger, Schmitz, Bollnow—, el ambiente es un “portador espacial de estados de ánimo”, por lo que el protagonismo pasa al sujeto; para otros, como Böhme o Martin Seel, lo atmosférico es fruto de un trabajo conjunto de las “personas, los objetos y sus constelaciones”, por cuanto es en sí mismo un inter est, es decir, un ámbito de mediación, la “realidad común del perceptor y lo percibido”.
Así considerado, el ‘pensamiento atmosférico’ pretendería recuperar el cuerpo humano como medida del espacio arquitectónico, aunque, en este empeño, el cuerpo se considere menos como forma o polo de la mímesis —el círculo del Hombre de Vitruvio, por decirlo así—, que en cuanto portador de sensaciones, sentimientos y memorias existenciales. Menos anestésica que sinestésica, la atmósfera se construye en el camino de ida y vuelta entre el perceptor y los objetos materiales y culturales que condicionan su percepción. […]
Tan cerca
y de repente tan lejos
Una historia de las atmósferas en la arquitectura
Eduardo Prieto
Ediciones Asimétricas, 2024
